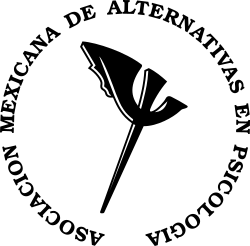Mar 3, 2025
(Por: Dioner Francis Marín Puelles, docente EP Psicología UCV Trujillo)
Nuestra sociedad se ha visto invadida terriblemente por el sicariato. En comparación a una década, el incremento de muertes por esta modalidad ha ido en sobremanera. Los mecanismos que gobiernan la mente de un sicario pueden ser complejos. Desde el mismo aprendizaje por imitación o vicario a través de series, películas que orientan y automatizan el comportamiento hasta la variedad dinámica y diversa de defensas psicoanalíticas. Indiscutiblemente los factores psicosociales, políticos y de otra índole también enmarcan esta conducta antisocial, sin embargo, en esta oportunidad abordaremos las defensas psicológicas inmersas.
La cosificación del otro, dinamismo mediante el cual se trata a los demás no como personas, sino como cosas. En la mente de un sicario el pago por silenciar una vida, se “justifica” por el desprecio de esta. Es el mercantilismo puro, la compra y la venta de un servicio. No hay moral ni norma que importe y lo impida. La cosificación coexiste con un súper yo pobremente desarrollado. El súper yo es el contenedor de los principios, normas y para evolucionar, requiere que sus dos elementos: el ideal del yo y la conciencia moral, se complementen equilibradamente. El ideal del yo, es el yo ilusorio, el que se sustenta en la fantasía, muy necesario para el desarrollo del juego en la infancia y la niñez, prueba de ello la gran imaginación de los niños en sus interacciones lúdicas. Poco a poco, conforme al desarrollo humano, el ideal del yo tiene que aplacarse y adaptarse a las exigencias del entorno social, por ello la adquisición de la conciencia moral, el otro componente del súper yo. Esta permite el respeto al prójimo, la ejecución de valores; entre otros. En la mente de un sicario, el ideal del yo, funciona perversamente y lucha constantemente contra la realidad, careciendo de una conciencia moral consistente. Ello explica el continuo arrebato y frialdad del victimario. Para él, recibir dinero para matar a alguien corresponde a un juego, simplemente es como eliminar o desechar una cosa, algo mínimo, ínfimo e irrisorio. El adulto al funcionar con un ideal del yo perturbado, hace y deshace en su entorno como si fuera su juguete.
Aun así, lo anterior requiere de más mecanismos: la identificación proyectiva, que se basa en la proyección, la cual consiste en atribuir inconscientemente a otros lo que uno es. Sin embargo, este mecanismo es más complejo, debido a que su proyección es perversa y maligna, proyectando con gran impulso el ataque y desprecio (de vivencias de violencia y traumas propios) en los demás. Por ello es tan fácil eliminar a los otros por unos cuantos soles, en sí, se destruye a la víctima, desplazando toda la maldad y agresividad que el victimario acaeció en su vida, eh ahí el fundamento de este mecanismo tan desbordado. El clivaje objetal, también denominado desdoblamiento de los imagos es otro mecanismo que se adhiere a la perversión del sicario. Este proceso consiste en el abordaje de la víctima en un trato “bueno” y uno malo, de manera especial por los extorsionadores. El primero, fundamenta el ofrecimiento del “chalequeo” a la víctima, de protegerla de otras amenazas, claro está con el pago solicitado. El trato malo implica la mera extorsión con el pedido frecuente de cupos con el incremento paulatino y de tentativas o realizaciones de atentados. El clivaje objetal busca enganchar a la víctima de por vida, vulnerarla al antojo psicopático.
Por otro lado, la dádiva económica no es lo único que busca el sicario, sino la sensación de poder y aplastamiento del otro. Cabe mencionar que el dinero es tan solo un mediador. La mente de un sicario está predispuesta a matar por placer. Las versiones de que accionan solo a “nivel profesional” son meras racionalizaciones (pretextos) de su carácter delincuencial.
Queda en nosotros reflexionar seriamente que los sicarios son el producto de una degradación social en el desarrollo moral, intelectual, de la pérdida del sentimiento hacia el otro, en todas las esferas: familiar, educativa, histórica, cultural; entre otras. El sicariato corresponde al espejo de una sociedad.

Feb 3, 2025
(Por: Dioner Francis Marín Puelles, Docente EP Psicología UCV Trujillo)
La formación reactiva es un mecanismo psicológico que consiste en la expresión del impulso contrario al original, por ejemplo, en vez de odio, se expresa inconscientemente un amor exagerado. Es conocido que en las relaciones de pareja se presenta de manera ciertamente frecuente. Sin embargo, el presente, no conduce a su desarrollo en ese ámbito, sino en el rubro del mundo educativo y de la enseñanza aprendizaje.
La interacción de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres de familia y autoridades) en los jardines y diversos colegios es muy relevante; pero el matiz y calidad de la misma, conlleva a dinamismos ya sea característicos de respeto, tolerancia, responsabilidad o por su antítesis: desborde, impulsividad, invasión del escenario educativo; entre otros.
Cada vez es más frecuente estudiantes con tendencia a una menor responsabilidad, búsqueda de lo fácil, una menor paciencia y tolerancia, y tras de ellos, padres laxos, impulsivos, en franca resguarda de la conducta inapropiada de sus hijos. Estudiantes con nota desaprobatoria justificada, se resisten a la asunción de la misma, demostrando una negación rotunda de su responsabilidad. Se adhiere a lo anterior el respaldo de sus padres o protectores, quienes invaden colegios de educación primaria y secundaria, reclamando a diestra y siniestra la “corrección” de la nota de su hijo, sin escatimar en culpar de ello a los docentes, autoridades e incluso a compañeros de la misma clase. Apelando a la aplicación e interpretación del mecanismo planteado, los padres, tutores, protectores que actúan conforme a lo mencionado, expresan una fehaciente formación reactiva. Inconscientemente, no aceptan los errores y fallas de sus hijos, dado que ello sería de mucha ansiedad y angustia, entonces la psique de una manera inconsciente prefiere demostrar lo opuesto: sobreproteger al hijo, respaldando su actuar, ir contra todos, con tal de seguir negando la condición real de su hijo. Si comparamos el modus operandi de los colegios de la actualidad con las instituciones de hace unos 20 o 30 años, hallaremos abismales diferencias: funcionamientos psicológicos más vulnerables, sensibles, dependientes, adolescentes abocados a la poca exigencia; pero con tendencia a querer mucho para sí, en otras palabras, una meritocracia venida a menos. Es así que padres e hijos viven de uno u otro modo fusionados, impidiendo la adecuada asunción de la responsabilidad por los actos.
Un padre joven, en su etapa de fortaleza, al proteger en demasía a su hijo, probablemente logra conseguir que su descendiente “se salga con la suya”, al no asumir la responsabilidad de sus actos en el mundo educativo, sin embargo el padre al envejecer, yendo su fuerza a un natural menoscabo, ya no tendrá la energía suficiente para ello, y el hijo ya entrado en años, al haberse acostumbrado a la exagerada protección, simplemente quedará de uno u otro modo desvalido y se frustrará al no conseguir los resultados acostumbrados por un clima de formación reactiva en la familia. Lamentablemente esa frustración conlleva a que muchos hijos ya adultos violenten a sus padres ancianos quienes en su momento los sobreprotegieron. A mayor desborde de la formación reactiva, sobreviene un mayor efecto contraproducente en la relación humana. Es así que los hijos (estudiantes) sobreprotegidos son pasibles de una inutilización gradual y progresiva, anulando la posibilidad de un desempeño eficiente en los diversos escenarios productivos que requiere la sociedad. Mucha sobreprotección “mata” anula la conducta deseable, siendo un caldo de cultivo para otros comportamientos como violencia, delincuencia o corrupción.
La formación reactiva desbordada atenta contra la familia, las instituciones educativas y por ende a la sociedad. Apuntar a la asunción de la responsabilidad de los individuos es el mejor camino a un orden social.

Ene 27, 2025
(Por: Dioner Francis Marín Puelles, Docente EP Psicología UCV Trujillo)
La agresión humana corresponde a un impulso meramente natural; el odio, la defensa frente a un ataque, la fundamentan. Sin embargo, cuando el desarrollo psicológico se ve enmarcado por conflictos, el mecanismo orientado a la expresión de los impulsos (no solamente los agresivos, sino también los sexuales) hacia los demás, se deforma y desemboca en el desajuste del proceso denominado: la vuelta contra sí mismo.
La vuelta contra sí mismo es un mecanismo de defensa en el ser humano. En condiciones favorables y saludables, nos permite el repliegue hacia la reflexión, un encuentro con nosotros mismos, el disfrutar de estar a solas y de una soledad constructiva. Al alterarse este mecanismo, ya sea por inadecuados aprendizajes, por un entorno autoritario o déficit en la madurez de la recepción y expresión del afecto, sobreviene una degradación del mismo, reflejada en auto ataques, auto lesiones y otros.
Adolescentes y adultos que padecen de un deterioro de este mecanismo, evidencian una alteración exacerbada de los impulsos, manifestados por la realización de cortes, lesiones en sus propios cuerpos. La agresión y energía que debería ser dirigida a otros, ya sea a padres, familiares, pareja u otras personas de distintos entornos, no encuentra la canalización debida y se repliega de manera exagerada en el cuerpo. La lesión a uno mismo es la realización de la hostilidad e incluso odio hacia otros en el propio cuerpo. El mecanismo la vuelta contra sí mismo entra en regresión y puede volverse muy nocivo, manifestando autoagresión de manera muy intensa y frecuente. Los casos más graves demuestran antecedentes de años de autolesiones llegando a intentos de suicidio. Lamentablemente hay casos que consuman ese propósito.
Hay una forma de la vuelta contra sí mismo, en la cual se expresa un masoquismo. El dolor autoinfligido, genera entretenimiento y placer. Tengamos en cuenta que el masoquismo coexiste con el sadismo. Dado que en los casos de la vuelta contra sí mismo, es la propia persona que se hace daño, asume el papel también de un sádico (autoritario, agresor). En otras palabras, se identifica con los comportamientos de miembros de su entorno, ya sea padres u otros que ejercen conductas violentas o de algún tipo de maltrato; pero por una imposibilidad de expresión directa, también fundamentada por una baja autoestima y problemas de asertividad, las frustraciones prefieren desplazarse hacia el propio cuerpo.
Es relevante tener en cuenta que la piel es un órgano pasible del afecto, las caricias, los cuidados de nuestros protectores, especialmente en etapas determinadas de nuestra existencia. Las interacciones afectivas deficitarias o deterioradas, conllevan a una psique que prefiere replegarse en el sí mismo a afrontar las diversas problemáticas en su entorno. Inconscientemente, la sensación de impotencia puede ser tan grande que optar por la furia contra sí mismo es preferible a la expresión hacia otros. Aun así, y de manera especial los adolescentes, consiguen generar un gran malestar y preocupación en los padres o tutores. Ver a un hijo lastimarse, daña al progenitor o protector. Se agrede así a los seres queridos, violentando el propio cuerpo. Por ello, es muy importante la madurez en el control del impulso, dado que conlleva a su expresión futura hacia los demás. La perturbación de su forma, sobrelleva a un estancamiento, concentrándolo fehacientemente en la piel, dañándola de diversas formas, “resolviendo” así conflictos y emociones.
Es necesario reflexionar que la reducción de la violencia y de un clima autoritario en los hogares y otros contextos, facilitará una adecuada canalización de las emociones, y, por lo tanto, el camino a la realización en los seres humanos.

Ene 20, 2025
Por: Dioner Francis Marín Puelles, docente EP Psicología UCV Trujillo
Es innegable que el uso de las redes es indispensable y ha contribuido de sobremanera a los diversos ámbitos de la sociedad, sin embargo, es meritorio embarcarnos en el análisis de la naturaleza de cierta praxis. El uso indiscriminado de plataformas como facebook, instagram, tik tok; entre otros, con la característica de publicaciones desmedidas de selfies, fotos, grabaciones de la propia imagen con el decoro propio de los filtros, posteo de platos de comida probablemente costosos, viajes, lujos, maquillaje y una vida ostentosa, apuntan a una obtención del reconocimiento plasmado a través de los likes en sus varias formas; pero, por otro lado, de una manera silenciosa, paulatina, conlleva al reforzamiento del culto del yo o también llamado ego. Nuestro yo, es el ejecutor de la personalidad, específicamente del carácter, el cual se refuerza por la expresión de los diversos hábitos, entrenamientos y aprendizajes. La conducta orientada a captar la atención desmedida en las redes, conlleva a un reforzamiento egocéntrico con la consecuencia probable de afección del sentimiento de otredad, es decir de ser empático, de ponerse en el lugar del otro, con insensibilidad a los problemas psicosociales, desinterés a lo que realmente sucede a nuestro alrededor. Importa más lo propio que lo fraterno. Procurando una relación de lo tratado por el psicólogo Leopoldo Chiappo, sobre sus argumentos del paravalor (falso valor) y el valor, correspondiente el primero a la superficialidad, frialdad, el aspecto calculador, la excesiva competencia, la poca o nula empatía, y el segundo a la fraternidad, la preocupación por el prójimo, la ejecución de la honestidad, la solidaridad; entre otros, podemos ubicar a la praxis desbordada de redes en el paravalor, el desarrollo y refuerzo de lo narcisista, donde ganar por ser más bello o exitoso es lo más relevante, pudiendo nuestro entorno estar en “llamas” y no alarmarnos por ello. Con este tipo de práctica, el ego puede ser tan poderoso y destructivo que impide darnos cuenta que la falta del sentimiento y respeto por el otro, nos está llevando al caos. Así también, el uso reiterativo de lo visual, ha conllevado a un facilismo con el desmedro por el ejercicio de la letra, del escrito. Leer y escribir cada vez cuesta más, después de todo una foto vende mucho más que un texto. La práctica desmedida de manera yoica en las redes, refuerza el paravalor en el individuo, reflejando en su desempeño una denodada preocupación por sí mismo. Por otro lado, consideramos que una foto refleja una vida, sin embargo, es tan solo la captura de un momento. La vida es un continuo, la acumulación de una diversidad de situaciones, vivencias, experiencias, el dinamismo en sí.
La práctica exagerada de las redes nos hace creer en una existencia probablemente falaz. Compensamos carencias y malestares, acompañados de un culto desmedido a nuestro yo.

Jul 29, 2024
Redactado por:
Cecilia Quero Vásquez
Marco Eduardo Murueta
PREÁMBULO
El buen cumplimiento de las funciones profesionales prevé altas exigencias a la eficiencia de cada especialista. Sin embargo, es necesario conjugar el profesionalismo con la capacidad de comprender a fondo la responsabilidad adquirida y la obligación de cumplir irreprochablemente el deber profesional. La falta a las normas de la moral profesional o el menosprecio de sus valores influyen negativamente tanto en la calidad del trabajo de los especialistas como en el status de su grupo profesional.
Siendo una obligación del psicólogo prestar sus servicios a personas o grupos, el profesionista debe caracterizarse por un comportamiento digno, responsable, honorable y trascendente. Ayudar representa por si sólo un acto de moralidad, por lo tanto, aquellos hombres y mujeres que se dedican a procurar la salud en los demás deben actuar con una ética impecable.
Siendo la misión del psicólogo el conocimiento científico de los procesos psicológicos de los seres humanos y el empleo de tal conocimiento en beneficio de cada persona, éste debe tener presente en todo momento que trata con el aspecto más complejo y determinante en la vida de los seres humanos: la esfera psicológica y que ha de empezar su trabajo respetando el valor y la dignidad que cada individuo posee. Cada acto que lleve a cabo el profesionista, determinará la salud psicológica y/o física de quienes soliciten sus servicios, cualquier error o equivocación que se llegara a cometer tendría repercusiones incalculables en la vida de quienes acuden a él.
El presente Código de Ética Profesional del Psicólogo pone de manifiesto el alto valor que posee cada persona, así como la afirmación de los principios humanitarios que han de prevalecer en las relaciones interpersonales, está constituido por principios dirigidos a mantener un alto nivel ético que la Asociación asume y que propone a los profesionistas de la psicología, siendo aplicable al ejercicio profesional y para orientar la conducta del profesionista en sus relaciones con la ciudadanía, las instituciones, sus socios, clientes, superiores, subordinados y sus colegas.
CAPITULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES
El psicólogo deberá:
Artículo 1. Asumir la obligación de regir siempre su ejercicio profesional de acuerdo a principios éticos y científicos de la Psicología.
Artículo 2. Garantizar invariablemente la calidad científica, profesional y ética de todas las acciones emprendidas en su ejercicio profesional.
Artículo 3. Procurar en todas las ocasiones la integridad y buena imagen de su profesión.
Artículo 4. Ejercer la profesión con pleno respeto y observancia a las disposiciones legales vigentes.
Artículo 5. Para atender circunstancias de emergencia nacional, poner sus servicios profesionales a disposición de gobiernos o instituciones acreditadas.
Artículo 6. Respetar, sin discriminación, las ideas políticas, religiosas y la vida privada, con independencia de la nacionalidad, sexo, edad, posición social o cualquier otra característica personal de quienes le consulten.
Artículo 7. Respetar los horarios destinados a todos los asuntos relativos al ejercicio profesional.
Artículo 8. Mantener un genuino interés en su propio desarrollo personal, así como en el crecimiento armónico de los seres humanos y grupos sociales.
Artículo 9. Respetar la integridad de los seres humanos en todos los ámbitos donde actúe profesionalmente.
Artículo 10. Mantenerse en formación profesional constante y procurar involucrarse y colaborar en el desarrollo de la psicología como ciencia y profesión, a nivel nacional e internacional.
Artículo 11. Dedicar sus esfuerzos a la prevención de los problemas que atañen a la profesión.
Artículo 12. Valorar la confidencialidad y el respeto por la información recibida de los consultantes, guardando el secreto profesional.
Artículo 13. Evitar que su vida personal interfiera en su ejercicio profesional, absteniéndose de intervenir profesionalmente en aquellos casos en los que tenga algún tipo de involucramiento o interés emocional.
Artículo 14. Establecer con claridad y limitar sus honorarios a la preparación profesional y a las actividades prestadas al cliente, realizando el cobro en la forma y cantidad acordada previamente.
Artículo 15. Fomentar el pensamiento científico, especialmente en el ejercicio profesional. Evitar establecer nexos de colaboración profesional con personas que no empleen como base el conocimiento y los métodos científicos.
Artículo 16. Delimitar su campo de intervención y reconocer el alcance y limites de sus técnicas, y, cuando así suceda, también su falta de preparación para resolver determinados problemas que se le presenten en el ejercicio de su profesión.
Artículo 17. Evitar atribuirse o sugerir que tiene calificaciones profesionales, méritos científicos o títulos académicos que no posee.
Artículo 18. Negarse a expedir certificados e informes que no se basen en la metodología que debe seguirse en los diversos campos de la psicología.
Artículo 19. Evitar ejercer su profesión cuando su capacidad profesional se encuentre limitada por el alcohol, las drogas, las enfermedades o incapacidades físicas y/o psicológicas.
Artículo 20. Reconocer sus necesidades personales y evitar mezclarlas con !a influencia que tiene frente a sus clientes, alumnos y subordinados, por lo que evitará manipular u obtener beneficios de la confianza y dependencia de éstos que no sean los inherentes a su trabajo profesional.
CAPITULO SEGUNDO. DE LOS DEBERES PARA CON LA PROFESIÓN
El psicólogo deberá:
Artículo 21. Transmitir sus conocimientos y experiencia a estudiantes y egresados de su profesión, con objetividad y en el más alto apego a la verdad científica del campo de conocimiento que se trate.
Artículo 22. Ejercer la profesión de forma digna, mediante el buen desempeño y el reconocimiento que haga de los profesores que le transmitieron los conocimientos y experiencia en la escuela donde egresó.
Artículo 23. Adoptar y fomentar las medidas necesarias que garanticen que un número cada vez mayor de personas tengan acceso a servicios psicológicos.
Artículo 24. Negarse a aceptar condiciones de trabajo que le impidan aplicar los principios éticos y científicos descritos en este Código.
Artículo 25. Combatir la charlatanería y falta de profesionalismo en el campo profesional y denunciar los intentos o la explotación de la credibilidad de las personas, así como los abusos que se cometan al aprovecharse de la ignorancia de las personas.
Artículo 26. Salvaguardar la profesión exponiendo públicamente la conducta corrupta o incompetente de colegas sin escrúpulos.
Artículo 27. Evitar acciones que violen los derechos legales y civiles de sus clientes y pugnar por modificar las normas o leyes que lesionen los intereses de la persona.
Artículo 28. Respetar la normatividad de las instituciones u organizaciones con las que se trabaje o colabore.
Artículo 29. Reconocer su responsabilidad social y la influencia de su posición, evitando que su actuación profesional responda a presiones ejercidas por personas, grupos o instituciones.
Artículo 30. Precisar con objetividad su preparación, funciones que efectúa, afiliación profesional así como las de la Asociación cuando sea necesario promocionar o difundir el servicio psicológico.
Artículo 31. Anunciar de forma científica y profesional el material, libros u otros instrumentos que desarrolle.
Artículo 32. Difundir las aportaciones de la psicología y ofrecer sus servicios sin sensacionalismos.
Artículo 33. Limitar el diagnóstico individual y la psicoterapia a una relación psicológica profesional. Al dar opiniones o consejos a través de los medios de comunicación masiva, o similares, el psicólogo ejercerá el más alto juicio profesional.
Artículo 34. Colaborar en el control profesional y comercial de material psicológico, evitar su difusión generalizada y limitar su distribución a quienes estén debidamente acreditados.
CAPITULO TERCERO. DE LOS DEBERES PARA CON LOS CLIENTES
El psicólogo deberá:
Artículo 35. Limitarse a mantener una relación profesional con sus clientes.
Artículo 36. Mantener la más alta calidad en la prestación de sus servicios, independientemente de la remuneración acordada con el cliente.
Artículo 37. Prestar sus servicios sólo cuando la problemática planteada por el cliente quede dentro del ámbito de su competencia.
Artículo 38. Establecer un convenio claro en aquellos casos en los cuales el cliente es enviado por una Institución o un tercero. Especificar en estos casos a la Institución o a los terceros que los informes se les presentarán de forma general y jamás con información confidencial o que desacredite a la persona. Se incluye como información confidencial los resultados de la aplicación de instrumentos psicológicos.
Artículo 39. Negarse a prestar sus servicios profesionales con fines de entretenimiento.
Artículo 40. Ser especialmente cuidadoso al trabajar con menores de edad o discapacitados para garantizarles la protección de sus derechos e intereses.
Artículo 41. Administrar las intervenciones que juzgue más seguras y menos onerosas tanto en tiempo como en economía.
Artículo 42. Informar a su cliente sobre el plan de trabajo y honorarios, así como de las condiciones de posibles cambios a lo largo de la relación profesional.
Artículo 43. Terminar sus servicios cuando el cliente no está percibiendo beneficios del mismo y ofrecer otras alternativas de asistencia.
Artículo 44. Evitar perjuicios al cliente cuando sea necesario suspender o descontinuar la prestación de los servicios profesionales. En estos casos se deberá informar al cliente con la debida anticipación y se le proporcionará la información necesaria para que otro psicólogo o profesionista prosiga la asistencia.
Artículo 45. Renunciar al cobro de sus honorarios cuando el trabajo que realizó no se efectuó en concordancia con lo requerido o cuando se haya incurrido en negligencia profesional.
Artículo 46. Abstenerse de intervenir en asuntos que lo puedan conducir a revelar el secreto profesional o a utilizar la información recibida de su cliente, salvo que obtenga la autorización previa y formal del mismo.
Artículo 47. Asegurarse de que cualquier asistente o estudiante que proporcione servicios bajo su autoridad esté capacitado para proporcionar dichos servicios, asumiendo la obligación de supervisar permanentemente la actividad.
CAPITULO CUARTO. DE LOS DEBERES PARA CON LOS COLEGAS
El psicólogo deberá:
Artículo 48. Promover y mantener en la comunidad de profesionistas un espíritu de colaboración y respeto mutuo, aún cuando existan diferencias teóricas y/o metodológicas.
Artículo 49. Reconocer y respetar las necesidades, especializaciones, derechos y características personales de sus colegas y otros profesionistas.
Artículo 50. Reconocer la capacidad y mérito de sus colegas en el ejercicio profesional y evitar subestimar a sus colegas empleando el posible conocimiento de antecedentes personales que puedan ocasionar algún perjuicio o desprestigio profesional y/o personal, a menos que una instancia legal lo requiera.
Artículo 51. Proceder de manera tal que salvaguarde el buen nombre del colega a quien reemplace cuando sea necesario encargarse de sus asuntos profesionales. Los honorarios percibidos se destinarán según lo acordado previamente.
Artículo 52. Exigir el cumplimiento del Código Ético cuando un colega viole algún principio, siempre y cuando la falta no exija de la sanción de un cuerpo colegiado, en cuyo caso presentará ante dicho organismo la denuncia respectiva.
Artículo 53. Proveer condiciones favorables de trabajo y posibilidades de desarrollo profesional a sus colaboradores.
Artículo 54. Dar crédito a sus colegas, asesores y trabajadores por la intervención que tengan en los asuntos, investigaciones y trabajos elaborados en conjunto.
Artículo 55. Abstenerse de intervenir en asuntos donde otro profesionista esté prestando sus servicios, salvo que el cliente y el otro profesionista le autoricen para ello, o bien en aquellos casos de urgencia en los que sea necesario ofrecer atención primaria en situaciones de crisis.
CAPITULO QUINTO. DE LOS DEBERES EN LA INVESTIGACIÓN
El psicólogo realizará actividades de investigación observando los siguientes criterios:
Artículo 56. La investigación debe prever su impacto sobre el desarrollo de la psicología, así como los beneficios sociales que de ella se desprendan.
Artículo 57. Las personas con las que colabore en la investigación deben ser personas calificadas en el campo de la psicología y de la investigación científica y, cuando sea necesario, bajo la supervisión adecuada.
Artículo 58. Respetar la integridad de los seres humanos, la cual prevalecerá por encima de cualquier logro que pueda considerarse científicamente valioso
Artículo 59. Cuando el proyecto de investigación se fundamente exclusivamente en literatura y antecedentes científicos.
Artículo 60. Solicitar la autorización pertinente cuando la investigación se lleve a cabo en una Institución, respetando los procedimientos de la misma. En el informe final, deberá dar crédito a las instituciones y personas que colaboraron para su realización.
Artículo 61. Evitar conflictos de intereses y disminuir al máximo las posibles interferencias en el medio en el que se obtienen los datos.
Artículo 62. Expresar las conclusiones en su exacta magnitud y en estricto apego a las normas metodológicas acordes con el tipo de estudio. Procurando además la difusión de los resultados.
Artículo 63. Conocer ampliamente los beneficios y riesgos que implica la investigación sobre cada participante.
Artículo 64. Considerarse responsable de los participantes, aun cuando cada uno de ellos haya dado su consentimiento, por lo tanto, deberá existir un contrato claro y formal que establezca las responsabilidades tanto del investigador como del participante.
Artículo 65. Garantizar que la investigación se llevará a cabo en las instalaciones y con los recursos que ofrezcan condiciones adecuadas para el éxito de la investigación y la integridad de los participantes.
Artículo 66. Generar el clima adecuado para que la persona exprese con absoluta libertad su aceptación o rechazo a su condición de sujeto de experimentación.
Artículo 67. Dar a conocer a previamente a cada participante la naturaleza, alcances, fines y consecuencias de la experimentación. Cuando el método requiera ocultar información o hacer uso de información falsa, en cuanto sea posible, explicar y justificar a los participantes lo ocurrido.
Artículo 68. Permitir al participante ejercer su derecho a retirar su consentimiento o suspender su participación en cualquier etapa de la investigación.
Artículo 69. Solicitar el permiso del responsable jurídico cuando el participante presente alguna incapacidad legal, física o mental. Respetando indiscutiblemente el rechazo del participante a colaborar en la investigación aún cuando presente alguna incapacidad legal, física o mental.
Artículo 70. Proteger al participante de toda incomodidad, daño o peligro que pueda presentarse; y, de existir, se le informará en todos los casos para obtener su consentimiento.
Artículo 71. Respetar la intimidad de los participantes y por tanto garantizar el anonimato y confidencialidad de la información obtenida de ellos, a menos que previamente se acordara algo diferente.
Artículo 72. Al realizar investigación con animales, adquirir, mantener y eliminar a los sujetos ajustándose a las disposiciones legales.
Artículo 73. Documentarse y procurar los cuidados y necesidades de un animal que participe en una investigación.
Artículo 74. Supervisar y garantizar que los procedimientos se realicen con el debido cuidado, procurando el bienestar de los animales que participen en una investigación
Artículo 75. Evitar o disminuir al mínimo indispensable cualquier malestar, incomodidad, dolor o enfermedad de los animales participantes en una investigación.
Artículo 76. Cuando sea indispensable, realizar los procedimientos para terminar con la vida del animal de forma rápida e indolora.
CAPÍTULO SEXTO. DE LOS BEBERES EN LA DOCENCIA
El psicólogo deberá:
Artículo 77. Fundamentar su actividad en una preparación pedagógica y científica y actualizada.
Artículo 78. Reconocer la importancia y trascendencia de la educación en la formación del individuo, así como las consecuencias sociales de ésta.
Artículo 79. Ser sensible a los valores de sus alumnos, respetar sus actitudes y estar consciente que sus propios valores influyen en el material y la selección de los temas que enseña.
Artículo 80. Presentar en sus programas los temas de sus cursos en términos claros y concretos, marcando objetivos, metodología y sistema de evaluación.
Artículo 81. Evitar delegar sus obligaciones y deberes en otras personas. Cuando le sea imposible cumplir con su trabajo por razones de fuerza mayor, deberá pedir la colaboración de sus colegas capacitados en el área.
Artículo 82. Estimular y apoyar en sus alumnos el interés por el conocimiento, así como la búsqueda y creación del mismo. Promover en todos los cursos el conocimiento y valor de la ética profesional.
Artículo 83. Adoptar una actitud de respeto y atención a los puntos de vista expresados por sus alumnos aún cuando no esté de acuerdo con ellos.
Artículo 84. Tratar siempre de forma objetiva y respetuosa todos los temas, ya que algunos pueden ser potencialmente ofensivos para algunas personas.
CAPÍTULO SÉPTIMO. DE LOS DEBERES EN LA PSICOTERAPIA
El psicólogo deberá:
Artículo 85. Practicar la psicoterapia siempre y cuando se encuentre ampliamente capacitado en esta actividad profesional.
Artículo 86. Proporcionar tratamiento psicoterapéutico cuando se le solicite, particularmente en situaciones de urgencia.
Artículo 87. Adoptar y fomentar las medidas necesarias que garanticen que un número cada vez mayor de personas tengan acceso a servicios psicoterapéuticos.
Artículo 88. Proporcionar al cliente al final de la primera sesión, la información exacta sobre el costo de la psicoterapia, duración, horarios, así como de la programación de los pagos.
Artículo 89. Asegurarse de no prolongar innecesariamente el tratamiento psicoterapéutico o tratar de convencer al cliente de que se someta a tratamientos de diagnóstico innecesarios.
Artículo 90. Apoyar al cliente, dentro del ámbito de su exclusiva competencia, para realizar el cobro de honorarios cuando sea una tercera persona quien pague el costo del tratamiento.
Artículo 91. Proporcionar al cliente desde la primera sesión la información sobre objetivos, procedimientos y orientación teórica en relación con el proceso terapéutico.
Artículo 92. Evitar satisfacer las necesidades que queden fuera del ámbito profesional a expensas del cliente.
Artículo 93. Preparar al cliente para terminar el proceso psicoterapéutico y tomar las medidas apropiadas para continuar el tratamiento si está justificado.
Artículo 94. Respetar la petición del cliente de consultar con otro profesional.
Artículo 95. Mantener un registro exacto del proceso terapéutico y siempre actualizado. Se han de considerar los problemas de la confidencialidad al decidir qué información sobre el cliente debe o no registrarse en su expediente
Artículo 96. Evitar obtener información con engaño o violencia y abstenerse de buscar más información de la que sea necesaria para el proceso psicoterapéutico.
Artículo 97. Implantar un sistema para proteger la confidencialidad de todos los registros e informar a los clientes sobre los límites legales de la misma.
Artículo 98. Abstenerse de intervenir en asuntos que lo puedan conducir a revelar secretos profesionales o a utilizar la información recibida de su cliente, salvo que obtenga la autorización previa y formal del mismo.
Artículo 99. Mantener el expediente de cada cliente durante un lapso de 5 años después de terminar el tratamiento, pasado este periodo deshacerse finalmente del expediente de tal forma que no se comprometa la confidencialidad.
Artículo 100. Guardar el secreto profesional en: a) la información obtenida por causa de la profesión; b) Las confidencias hechas por terceros al psicólogo, en razón de su profesión y c) las confidencias derivadas de relaciones con colegas u otros profesionistas. Se Exceptúan los siguientes casos: a) aquellos en que se actúe conforme a circunstancias previstas por la ley, deberá informarse inmediatamente al cliente de esta situación; b) aquellos en que se trate de menores de edad, y sus responsables jurídicos, escuela o tribunal requieran un informe cuyo fin comprobable sea brindarles ayuda; c) en caso de que el psicólogo fuera acusado legalmente, podrá revelar el secreto profesional sólo dentro de los límites indispensables para su propia defensa; d) aquellos en que se actúe para evitar la comisión de un delito y prevenir daños morales o materiales que de él se deriven; e) aquellos en que el que consulta dé su consentimiento por escrito, para que los resultados sean conocidos por quien él autorice.
Artículo 101. El deber de guardar el secreto profesional es de justicia conmutativa y se extiende a todo el personal que trabaja en la Asociación. Esta obligación deberá ser recordada constantemente por los psicólogos a todos los miembros de la Asociación. Debe tenerse en cuenta que el secreto profesional se puede violar no solamente por palabras sino también por gestos, sonrisas, posturas corporales, etc.
Artículo 102. Cuando el cliente pida y/o autorice que el psicólogo revele parte o toda la información de su caso, el psicólogo le orientará acerca de qué información es apropiado revelar y a quién debe revelarse, haciéndole notar posibles consecuencias.
Artículo 103. Fijar con el cliente una fecha tentativa para la terminación del tratamiento, revisándola periódicamente o cuando sea necesario.
Artículo 104. Revisar los casos de tratamiento prolongado con otros colegas, a fin de evaluar la necesidad de concluirlos así como las estrategias para lograrlo.
Artículo 105. Discutir sólo con propósitos profesionales la información obtenida de una relación clínica o de consulta y comunicarla sólo a quienes estén claramente relacionados con el caso.
CAPÍTULO OCTAVO. DE LOS DEBERES EN LA EVALUACIÓN Y USO DE INSTRUMENTOS
El psicólogo deberá:
Artículo 106. Vigilar que la aplicación e interpretación de las pruebas e instrumentos psicológicos sean exclusivas de quienes posean la preparación profesional adecuada y hayan aceptado las obligaciones y consecuencias de esta práctica.
Artículo 107. Seguir los procedimientos científicos para el desarrollo, validez y estandarización de instrumentos de evaluación.
Artículo 108. Evitar la comercialización y distribución indiscriminada de pruebas disponibles para uso profesional, incluyendo manuales o información que expresen sus motivos o fines, su desarrollo, su validez, y el nivel de entrenamiento necesario para aplicarlas e interpretarlas.
Artículo 109. Emplear los instrumentos como se indica en los manuales respectivos, siendo riguroso en la metodología para la aplicación e interpretación de los instrumentos psicológicos.
Artículo 110. Usar las pruebas e instrumentos en proceso de validación sólo con fines de investigación o docencia, previa aclaración al respecto y con las debidas reservas.
Artículo 111. Considerar a las pruebas psicológicas como instrumentos auxiliares que de ninguna manera son suficientes para elaborar un diagnóstico.
Artículo 112. Explicar al consultante sobre la naturaleza, propósitos y resultados de la prueba en lenguaje comprensible y constructivo, salvaguardándolo de cualquier situación que ponga en peligro su estabilidad emocional.
Artículo 113. Dar a conocer a los consultantes los resultados e interpretaciones de los instrumentos psicológicos empleados, evitando aportar información que pueda comprometer el funcionamiento de la prueba, pero explicando las bases de las decisiones que puedan afectar al consultante o a quien dependa de él.
Artículo 114. Evitar aplicar cualquier instrumento de evaluación psicológica a familiares o amigos.
Artículo 115. Asegurarse de que la aplicación y resultados de instrumentos de evaluación psicológica sean estrictamente confidenciales
Artículo transitorio
En caso de duda o conflicto en la interpretación o cumplimiento del presente Código de Ética, éstas se resolverán de conformidad con lo que disponga la Junta de Honor y Justicia de la AMAPSI.
BIBLIOGRAFÍA
American Psychological Association. (1981). Ethical principies of psychologist. American Psychologist. 36, 6.
Berger, M. La ética y la relación terapéutica. En: Rosenbaum, M. (1985). Ética y valores en psicoterapia. México: FCE. p. 85–113.
Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana. (1964). Normas éticas para el psicólogo. En: Harrsch, C. 1994. Identidad del psicólogo. México: Alhambra. p.201–221.
Sociedad Mexicana de Psicología. (1985). Código ético del psicólogo. México. Trillas.
Steiner, J. Problemas éticos de la reclusión de pacientes en instituciones. En: Rosenbaum, M. (1985). Ética y valonas en psicoterapia. México: FCE. p. 181–201.
Stricker, G. Problemas éticos en la investigación psicoterapéutica. En: Rosenbaum, M. (1985). Ética y valores en psicoterapia. México: FCE. p.429–451.
Subsecretaría de Educación superior e investigación científica. (1997). Prototipo de código de ética profesional. Dirección general de profesiones. SEP.
Wolman, B. Problemas éticos para terminar la psicoterapia. En: Rosenbaum, M. (1985). Ética y valores en psicoterapia. México: FCE. p.202–223.

May 16, 2007
por Marco Eduardo Murueta
Subjetividad objetiva y objetividad subjetiva
La objetividad es lo verdaderamente subjetivo. La subjetividad es lo verdaderamente objetivo. Lo más subjetivo es lo objetivo. Lo más objetivo es lo subjetivo.
Por una parte, cuando se tiene un objeto, hay múltiples ángulos y momentos en que éste puede circunscribirse, desde cada uno de los cuales se va haciendo distinto, es decir, se va haciendo otro objeto. El objeto cambia al modificarse el contexto, la historia en la que se enmarca y que siempre va siendo distinta. El objeto que en un momento llamó la atención por su novedad al poco tiempo se hace viejo e indiferente, es otro. Pero, aún más, generalmente un objeto nace ambiguo y complejo por la simultánea diversidad y movimiento de los contextos en los que se inserta desde el principio. Así, un objeto es siempre muchos objetos, hay una infinitud de objetos implicada en cada objeto, porque son infinitos sus contextos.
Por la otra parte, no hay nada más patente y vívido, es decir, no hay nada más objetivo, que las emociones cuando éstas son intensas, aunque a veces no se tenga palabras para describirlas.
A diferencia de lo externo que puede ser observado desde diversos ángulos y tiene desde su origen múltiples facetas, lo interno únicamente es desde el ángulo mismo en que fue captado por la persona que lo observa; no es otra cosa, sino eso mismo que fue percibido internamente. Es dolor, es alegría, es nostalgia, es un recuerdo, una imagen, una narración que el observador ha percibido desde el único plano en que existen. En cuanto esas emociones y vivencias internas pueden analizarse se transforman en externas y dejan de ser lo que fueron originalmente al entrar en relación con otros contextos.
Con entrenamiento una persona puede aprender a describir con alta fidelidad sus emociones y la forma en que desarrolló un pensamiento, así como puede narrar sus sueños que solamente tienen un único ángulo desde el que son soñados. Sin embargo, debe quedar claro que al nombrar o describir un hecho éste se transforma. Por eso se dice que el sueño narrado es siempre distinto del sueño soñado, y lo mismo ocurre con cualquier otro objeto. Todo objeto al ser representado se modifica, se hace otro en cada ocasión en que se recuerda. Entendiendo esto, podríamos tener claro que “el pasado se puede cambiar” y de hecho cambia con sólo mencionarlo, como cambia un libro o una película a los que se entra por segunda o enésima vez. Los seres humanos estamos condenados a transformar todo lo que tocamos, aún cuando no sea esa la intención. Por eso la cultura crece y se modifica con la reiteración, con los rituales, con las costumbres.
Las emociones y los pensamientos tienen un sentido primigenio único, mientras que lo externo es desde el primer momento diverso, polisémico. Pero lo interno sólo puede pervivir externalizándose, es decir, haciéndose otro. La vivencia pasa a ser recuerdo. Los recuerdos, es decir, el pasado, va cambiando conforme pasa la vida; lo que un día fue tristeza y debilidad después se transforma en orgullo y fortaleza, tal como lo muestran las historias heroicas.
En psicología, los objetivistas no confiaban en la percepción directa de los datos, sino en la medida en que dos o más sujetos observadores estaban de acuerdo, con lo cual sus datos resultan “intersubjetivos”. Del otro lado, muchos teóricos de la subjetividad, en cambio, no parecen preocuparse mucho por confirmar sus observaciones, las consideran verdaderas y válidas desde el primer momento, como si fueran objetivas.
A principios del siglo XXI, todavía hay muchos objetivistas que no han entendido que los ojos y los oídos han sido educados para percibir lo que perciben, tienen una historia y corresponden a actitudes y creencias ideológicas, y que, por tanto, lo mismo ocurre con todos los patrones de medida a los que han considerado como si fueran impersonales o ahistóricos.
Los teóricos de la subjetividad no se percatan de que los fenómenos que consideran “subjetivos” se producen “objetivamente” y se relacionan de manera objetiva con las condiciones de vida material en que se desenvuelven personas y grupos. Los teóricos de la subjetividad no comprenden lo que bien dice Pablo Fernández Christlieb (2004) acerca de que el pensamiento ocurre no sólo en la cabeza de las personas sino que pensamos con movimientos corporales y con las cosas que nos rodean. Por ejemplo, un lápiz o una computadora, así como la ordenación que hay en un supermercado son elementos del pensar de individuos y colectivos. Al dialogar se piensa también a través de las palabras del otro.
En efecto, todo es subjetivo debido a su objetividad y es objetivo por su subjetividad. Esa es la realidad, decía Hegel. No es que el objeto sea otro más allá de su apariencia, sino que la apariencia es ya una parte del objeto real que se forma de múltiples, sucesivas e infinitas formas de su aparecer. Así, objetividad y subjetividad, tanto en el sentido ontológico y epistemológico como en su dimensión propiamente psicológica, incluso individual, son dimensiones mutuamente constitutivas. Por eso puede decirse que también el psicótico tiene razón, como ya nos lo habían hecho ver, por una parte Cervantes y, por otra, Erasmo de Rotterdam. Y, siendo consecuentes, también habría que decir que el saber absoluto pretendido por Hegel no deja de constituir un delirio de grandeza que, por cierto, muy pocos han podido comprender.
Praxis y semiótica
Los seres humanos –como dice Heidegger (1927/1983; pp. 97–103)– estamos “arrojados” en la significatividad. Vivimos en la significatividad como los peces en el agua; o más aún, porque no podemos siquiera imaginar o pensar un mundo sin significados. La falta de significados, la nada, equivale al olvido o a la muerte que, sin embargo, no puede comprenderse sino como otra forma de vida: el muerto vive: es un conjunto semiótico vivo. Todo mundo posible es un conjunto semiótico en movimiento. Todo tiene el carácter de signo o de símbolo, todo es semiótico. Cada cosa es un significante y un significado. Más exactamente todo es polisémico, es decir, es muchos significantes y muchos significados, de manera sincrónica y diacrónica. Los significados se vuelven significantes de otros significados, en una madeja infinita que la filosofía y las ciencias intentan desenredar y, paradójicamente, muchas veces enredan más.
En esta perspectiva, tienen el mismo estatuto ontológico las representaciones mentales, los sueños y las emociones, las acciones corporales, el pensamiento, las palabras y las correspondientes acciones de otros; las cosas materiales y las cosas inmateriales con las que interactuamos. Todo es objetivo-subjetivo porque todo es semiótico.
Es con esta visión que por fin puede unirse en un solo proceso integral el alma y el cuerpo, la mente y la conducta, lo inconsciente y lo consciente, la teoría y la práctica. A esta dinámica integral de los seres humanos le llamamos “praxis”, es decir, acción humana.
La praxis se caracteriza por la pre-visión. Pero esa pre-visión sólo es posible por la incorporación del pasado, del pasado propio y del pasado de otros. No es posible imaginar nada que no sea una recombinación de lo vivido individual y colectivamente. La praxis se muestra así como temporalidad, como un presentarse continuo adviniendo lo que ha sido (al revés de cómo lo vió Heidegger, Op. Cit.). El significado es un producto histórico que abre siempre otras posibilidades, inmediatamente es un significante polisémico. Cada palabra abre varios discursos posibles y el hablante va eligiendo. Al mismo tiempo que quien lo escucha hace un esfuerzo para seguirlo y no perderse en los discursos propios que se le van generando. Por eso, muchas veces tenemos que leer otra vez la frase o el párrafo al regresar de una de las tantas distracciones provocadas por algunas palabras o frases que van tocando puntos diversos de la historia personal.
A esa continua polisemia le hemos llamado “haz semiótico”. Todo símbolo irradia significados con diferente fuerza evocadora, algunos más claros y distintos y otros sutiles, ambiguos, traslapados, mezclados o integrados. Es lo que explica el fenómeno de la “condensación” que Freud encontró en la interpretación de los sueños. Es la multiplicidad simultánea y continua de la “asociación libre”.
El paso de unos significados a otros es un producto indisolublemente emocional y cognitivo que en todos los casos constituye una acción, una acción cerebral o motriz o ambas. No debe olvidarse que la acción motriz es siempre una acción semiótica, tal como lo ha planteado Bruner (1991).
Los procesos de significado o procesos semióticos tienen otra muy importante peculiaridad: para generarse y mantenerse requieren ser compartidos. El aislamiento prolongado va borrando los significados hasta que llega el momento en que no puede mantenerse la coherencia. Pero desde un principio, la sensación de falta de sentido, de ambigüedad o confusión de los significantes y los significados genera tensión emocional (neurosis). La curiosidad y la “avidez de novedades” buscan retomar el camino del compartir la significatividad. Pero si el “anonadamiento” (la sensación de la nada) se prolonga o se intensifica, la ansiedad se eleva y sólo puede disminuirse transitoriamente a través de tres caminos:
- Provocarse artificiosa y compulsivamente sensaciones placenteras (comer, beber, fumar, drogarse, ir de compras, sexualidad, juegos para pasar el tiempo, televisión, música, etc.).
- Causar malestares a otros (a través de culpas, burlas, menosprecio, sometimiento, agresión).
- Exigir a otros que actúen a partir de criterios rígidos o estereotipados y, por tanto, absurdos. Desde el fanatismo religioso hasta la discriminación y las modas.
Como es obvio, en los tres casos se trata de significaciones forzadas que se mantienen funcionando como círculos viciosos: ansiedad-compensación transitoria-ansiedad. La vida se hace superficial y, no obstante esas fórmulas paliativas cada vez más sofisticadas y patológicas, gradualmente va hundiéndose en la angustia-desesperación provocada por el creciente sentido de soledad y frustración.
Esas son las tres características que, desgraciadamente, van predominando en la humanidad conforme se avanza en el aislamiento individualista que acompaña al supuesto progreso. No es casual que algunos de los países con mayor poder tecnológico tengan altos índices en drogadicción, obesidad, infartos, violencia callejera, familiar y militar, depresión prolongada, suicidios, etc. De lo cual, tienden a culpar a los países que tienen sometidos. Según ellos, sus jóvenes se drogan porque los narcotraficantes latinoamericanos llevan las drogas hasta la puerta de las escuelas. No advierten que son esos jóvenes y no-tan-jóvenes, ansiosos de la droga por el individualismo en que viven, los que generan el fenómeno del narcotráfico. Que aunque encierren en las cárceles a todos los narcotraficantes actuales surgirán otros que cubran esa necesidad objetivo-subjetiva de sus habitantes. Esos países poderosos, vigilan y controlan la manera de ser de todos los países para que sean a ejemplo y semejanza de ellos.
Hábitos y lenguaje
La significatividad se organiza como conjunto de hábitos y como lenguaje. Como conjunto que integra progresivamente hábitos sensoriomotrices o praxias, hábitos estéticos o gustos, hábitos emocionales o sentimientos y hábitos cognitivos o creencias (Cfr. el concepto de habitus en Bordieu, 1988). Los significados no-verbales y los verbales –como lo vió Vygotski (pensamiento y lenguaje)– se combinan, se entrecruzan, para hacer posible la praxis, es decir, la acción humana y su evolución histórica.
La memoria se genera mediante los hábitos no-verbales y la estructuración lingüística (que también es una estructuración de hábitos lingüísticos). El lenguaje organiza y consolida los gustos, los sentimientos, las creencias, las praxias y así permite la memoria verbal y la re-creación presente de los acontecimientos emocionalmente significativos. Por eso puede hablarse de una prehistoria para referirse a la etapa en que la humanidad aún no había logrado la grafía, que permite la memoria a largo plazo y que evoluciona a través de las generaciones. De la misma manera, por razones análogas, una persona no puede recordar sus vivencia anteriores a lo que Vygotski concibió como “lenguaje internalizado”.
Las palabras estructuran el mundo. Las palabras, sin embargo, son culminación de la estructuración piramidada o metacognitiva de los hábitos. Los hábitos se “molarizan”, es decir, se integran en paquetes y se vinculan con otros hábitos y paquetes de hábitos. Las palabras avanzan hacia su forma conceptual más alta en la medida en que integran o empaquetan conjuntos de hábitos sensoriomotrices, emocionales, estéticos y cognitivos. Las palabras representan conjuntos significativos de diferente nivel y se relacionan con otras palabras para integrarse en clases, ordenaciones, operaciones lógicas, operaciones matemáticas.
En ese sentido, la organización y formación de los conceptos-palabras tiende a una parábola: como lo descubrió Piaget (Piaget e Inhelder, 1978; Piaget, 1979), las palabras nacen como nombres pegados al objeto o acción que designan; luego van haciendo abstracción para integrar clases de objetos y variables abstractas, llegan a la representación algebraica y cibernética y, con una perspectiva dialéctica (a la que no llegó Piaget), pueden volver a integrar lo abstracto y lo concreto. El pensamiento dialéctico integra en un solo proceso el razonamiento lógico y la intuición no-verbal, la técnica y el arte, el trabajo y el juego.
Las palabras son esqueleto del conjunto semiótico en el que nacen y se desarrollan. Nombrar es abrir un nuevo orden, dirigir la atención, introducir un referente compartido, coordinar y dirigir las acciones (Luria, 1979). Lo que no se pone en lenguaje flota en el ambiente psicológico de la vida individual o de un grupo; anda como rebotando entre posibilidades límite que imponen las costumbres, los rituales, los hábitos colectivos; en los que también se ve “arrojada” cada persona, forzada a repetirlos.
Pero los nombres, apenas se crean, se vuelven polisémicos, es decir, nombran objetos que se van haciendo distintos. Cada nombre se inserta dentro de las múltiples historias que se sintetizan tanto en una determinada colectividad como en un individuo concreto. A pesar de los diccionarios, todos las palabras son ambiguas. Lo que dice el hablante es siempre diferente de lo que oye el que lo escucha. Es diferente porque sus contextos históricos son distintos.
Los signos o símbolos son al mismo tiempo compartidos y no-compartidos. Los signos se comparten más cuando se insertan en historias y prácticas similares o complementarias. Los signos, a su vez, dirigen las historias y las prácticas colectivas. Eso es lo que plantea Gramsci con su concepto de hegemonía. La sociedad se organiza a través de relaciones práctico-intuitivas y práctico-lingüísticas surgidas históricamente. Gramsci (1975) considera esencial modificar intencionalmente la significatividad concreta que cohesiona y le da identidad a una determinada colectividad. Para ello, es necesario diseñar nuevos conceptos, aprender a nombrar, crear nuevas palabras para dar otra forma estructural a las acciones-no verbales; pero, también lo recíproco: producir nuevos tipos de acciones-no verbales como caldo de cultivo de los nuevos conceptos. Lo uno sin lo otro es trivial. Hay que hacer palabras para nombrar las prácticas no-verbales socialmente emergentes, y al mismo tiempo, es necesario abrir nuevas posibilidades prácticas a través de señalar absurdos lógicos y derivar propuestas técnicas.
Identidad y diversidad cultural
Lo que los psicólogos llaman “autoidentidad” o “Yo”, también debe comprenderse como un determinado conjunto semiótico, con una historia y un porvenir. El “yo” tiene su significado articulado con el significado del mundo del que forma parte y que, bien vistas las cosas, en realidad el mundo es también parte del “yo” mismo. El “yo” también es plurisémico y por tanto puede comprenderse como un “haz semiótico”, como todos los haces semióticos y los haces luminosos, continuamente titilando, y así puede imaginarse como un espectro en movimiento que cambia su configuración a cada paso.
Si el mundo se desdibuja por el aislamiento social, también se hace borrosa la sensación de sí mismo y la autopercepción. Esto redunda en la búsqueda de esas sensaciones que también reducen la angustia porque –mientras dura su efecto– ayudan a reafirmar la identidad personal.
No basta con señalar la influencia de culturas determinadas sobre los sentidos concretados en una persona, es necesario comprender de qué manera la diversidad cultural impacta, se arraiga y se desarrolla en cada caso. Profundizar en temas como formación estética (educación de los sentidos), incorporación y producción intencional de mensajes, tradiciones y valores. Los seres humanos somos capaces de tomar como propias experiencias de otros a través de la comunicación, para generar acciones socialmente pertinentes. La praxis individual y colectiva es producto de la historia-cultura, tanto como lo inverso. La realidad surge históricamente conforme los seres humanos producen y reprocesan significados de su actividad-mundo, es decir, de su praxis. La diversidad de praxis es clave para entender la diversidad cultural que, a su vez, se sintetiza en cada praxis individual o colectiva.
Freud introdujo el concepto de “superyo” para referir la introyección o incorporación de valores culturales a la personalidad de los individuos. Según Freud, el “superyo” integra tanto al “ideal del yo” como a “la censura moral” que delimita lo que el individuo debe hacer y aquello que le está permitido. Sin embargo, para Freud toda la energía motivacional proviene del “ello”, de las “pulsiones” innatas de vida y de muerte. Freud concibió al “superyo” como algo esencialmente monolítico pues no tomó en cuenta la diversidad cultural en que se desenvuelve cada persona. Ese concepto freudiano de “superyo” puede volverse más interesante si se le concibe desde la diversidad cultural, y, por tanto, puede establecerse una fuerza motivacional personal originada por las contradicciones culturales que incorpora de sus padres, de la escuela, de los medios de comunicación y de otras influencias semióticas. La fuente principal de la motivación personal, así, no sería de carácter biológico sino semiótico-cultural, o sea histórica, y esto implica una propuesta muy relevante en la psicología contemporánea, particularmente en América Latina, crisol de todas las culturas.
En ese sentido, resulta interesante la relación entre el concepto de praxis y la introyección compleja de diversos valores culturales. Las relaciones prácticas (sensoriales, estéticas) de una persona con el medio cultural que le rodea, al mismo tiempo son producto de una historia semiótica y, por tanto, cultural, como generan nuevas dimensiones semióticas y producen cultura.
Es necesario revolucionar el concepto de cultura. Toda cultura implica una diversidad cultural en su interior, todas las culturas son culturas híbridas –como diría García Canclini (1990). Un niño tiene la influencia esencial de las culturas familiares diferentes de las que provienen sus padres o tutores; la dinámica cultural de las familias se enfrenta con las culturas escolares, inclusive cada maestro y cada compañero de la escuela son expresión sintética de otras combinaciones culturales. Los medios de comunicación masiva, los comercios, los juguetes y los juegos introducen otros tantos elementos culturales en la autosensación y comprensión de sí mismo y del mundo que le rodea. Las culturas locales se ven alteradas por la globalidad que, a pesar de todo su impacto, no termina de borrarlas.
Por eso Gramsci (1987) concibe al individuo como “la síntesis de las relaciones existentes” y también “la historia de esas relaciones”. “Es el resultado de todo el pasado” –dice–. Lo mismo sería aplicable a un grupo determinado, a una clase social, a una comunidad y a la humanidad toda. En ese sentido, la cultura significa la incorporación-transformación de las vivencias de unos en otros, a través de la re-iteración, como le llama Heidegger (Op. Cit.) al apropiarse de lo que ha sido; al volver a hacer presente lo que ha sido, de una nueva manera, en un nuevo contexto y, por tanto, como algo nuevo.
Se usan las mismas palabras que siempre dicen algo distinto, y por tanto son otras; se aplican las mismas técnicas para producir efectos esperados en situaciones diferentes por lo que la técnica siempre integra la intuición de la posibilidad que nunca es certeza absoluta; se re-producen las costumbres y los rituales como continuidad e identidad histórica de individuos y comunidades que van dejando de ser lo que eran, las identidades se transforman. A través de ello se concretan y consolidan valores personales y compartidos por colectividades determinadas, sin dejar de tener la tensión y el movimiento que antes referimos; lo mismo ocurre con las creencias y códigos de comunicación, como base para la “sociedad”, es decir, como base de la acción coordinada, de la cooperación y de la memoria individual y colectiva. Sin la re-iteración es imposible recordar, y por tanto no sería posible tener historia e identidad; no es posible el ser humano.
Así, la cultura es –como decía Gramsci– organización progresiva, individual y colectiva. Una cultura compleja permite una organización compleja, pero también viceversa. La apropiación o re-iteración de las experiencias y vivencias de otros es lo que permite entender su punto de vista, sus propuestas y el sentido de sus acciones; elementos indispensables para coordinar acciones colectivas.
Cultura y pseudocultura
Quienes tengan acceso a experiencias diversas y ricas en su contenido tendrán más cultura (al poder re-iterar dichas experiencias) y, por tanto, podrán captar en mayor medida los matices de personalidades y situaciones logrando imaginar combinaciones y posibilidades complejas de mayor alcance práctico. Podrán convocar a opciones entendibles para muchos sin necesidad de imponerles un determinado punto de vista. La imposición, la violencia, en el fondo significa impotencia, incapacidad para comprender las motivaciones de los otros, su punto de vista, su valor social e histórico, es decir, falta de cultura o anquilosamiento de la cultura (pseudocultura). La persona poco culta o anquilosada requiere del poder del dinero y del poder tener un cargo formal o un medio de difusión para amplificar e imponer su lógica, que a esa misma persona se le ha impuesto desde fuera; puede “mandar obedeciendo” a un sistema impersonal que no comprende, pero en el que cree ciegamente. Como dice Pink Floyd, se torna en “otro ladrillo en la pared”, el muro que inhibe la cultura real, el apropiamiento por cada quien de las vivencias más diversas e interesantes de los seres humanos y la posibilidad de crear, haciendo realidad lo que parecían utopías.
A la cultura le es inherente la automatización de experiencias históricamente asimiladas, a través de rituales, costumbres y hábitos (prácticos, creencias, sentimientos y gustos). Pero dicha automatización envejece y poco a poco pierde frescura para acoplarse a situaciones novedosas; de ser una técnica o un hábito necesario y eficaz en determinada época o circunstancia se hace rígida y se vuelve un obstáculo para el cultivo de nuevas creencias, valores y constumbres emergentes en circunstancias distintas; en lugar de ser “cultivo de algo” se transforma en inercia que sólo sirve para cultivar presiones absurdas e irritación personal y colectiva. Esto ha derivado históricamente en que los colectivos y las personas consideren como universales lo que sólo sería válido en determinados contextos, lo cual tiene como efecto lógico el enfrentamiento de los universales de unos con los de otros que provienen de experiencias distintas; los automatismos o inercias de unos contra los de otros. Así la guerra se ha hecho presente en la historia humana, en las familias e incluso en el interior de los individuos. A eso, precisamente, se le puede denominar “psicopatología”: aferrarse a determinados esquemas, supuestos o ilusiones. Las experiencias culturales se transforman a veces en una especie de contra-cultura o pseudocultura.
Con toda la grandiosidad de la cultura humana, hasta ahora y desde hace unos 3000 años la pseudocultura prevalece, incluso ésta se traga y deglute progresivamente a la cultura, deformándola. A eso se refiere Nietzsche (1885/1997) cuando señala cómo lo que originalmente pudo haber sido considerado como “bueno” por su contribución a la vida, a la fortaleza de los invididuos y de las colectividades, al sedimentarse se automatiza y tiene una función contraria. “Pseudocultura” porque en lugar de “cultivar” lo que favorece el bienestar y el desarrollo de los humanos y de la vida en general, paradójicamente cultiva valores, creencias y costumbres que, fuera de su contexto original, resultan contrarios a dicho bienestar y desarrollo.
Desafortunadamente, el poder político y económico, así como las posibilidades de difusión masiva, suelen estar en manos de mentes cerradas, rígidas, a veces incluso obnubiladas, que se han hecho de ese poder a toda costa, pasando sobre quien sea, mintiendo, sobornando, aparentando, etc. Es difícil que una persona realmente culta acepte el costo ético que los actuales sistemas económicos y políticos requieren de sus funcionarios. A mayor cultura real mayor resistencia a la inmoralidad (la mentira, la corrupción, etc.), al fanatismo y a la moralina. Esto no significa que no haya políticos con sensibilidad cultural que realmente busquen contribuir al beneficio colectivo, pero desafortunadamente hasta ahora han sido minoría. Tampoco implica un maniqueísmo, pues entre los dos polos es posible encontrar una gama en la que quizá nadie toque los extremos, lo que implica que en cada individuo y en cada colectivo la cultura y la pseudocultura coexisten en determinadas proporciones, cambiantes según sus nuevas experiencias
La pseudocultura en el poder suele perseguir y atacar a la cultura y a otras versiones de pseudocultura que le son aversivas, para eso están las leyes, las sanciones y las armas. Vigilar y castigar –dirá Foucault (1996). La pseudocultura, realmente no deja de ser una cultura que tiene una actitud cerrada. Como si dijera: “solamente será lo que ya ha sido”. Pero no hay una re-iteración de lo sido ubicándolo en los nuevos contextos, sino concibiendo a lo sido como inmóvil, es decir “fuera de contexto”. Padres y maestros que reprimen las modas juveniles olvidando que ellos también fueron jóvenes reprimidos. Adultos que no son capaces de captar los mensajes de las nuevas generaciones y las circunstancias en que viven.
La pseudocultura se basa en y promueve la desconfianza generalizada, como en el enfoque de Hobbes y Freud. La colectividad continuamente sintiéndose amenazada por los intereses individuales. Para todo hay que crear normas, vigilantes y sanciones respectivas. Por ejemplo, eso sustenta la mal llamada “cultura democrática” que prevalece en el mundo y que muchos dan por sentado como un conjunto de valores universales: la legalidad, la objetividad, la imparcialidad, la tolerancia, el voto influido por el mejor manejo publicitario que con frecuencia promociona a la mediocridad y el egocentrismo; los trucos legaloides, la guerra verbal para demostrar que el otro es peor, etc.
Por el contrario, la cultura implica organización y con-vivencia, o quizá más bien al revés: la con-vivencia (vivencia compartida) como base de la organización. La cultura promueve la confianza recíproca y el afecto. Al con-vivir se captan y se comparten puntos de vista que pueden coordinarse para realizar un proyecto. La co-operación nace de la integración afectiva y la produce. Tener intereses compartidos o captar como propio el interés del otro, de los otros, es el fundamento de la “sociedad” (ser socios).
La pseudocultura invierte el sentido de esa “sociedad”. El inculto o pseudoculto usa a los otros como medios para intereses inmediatos. Cuando colabora en un proyecto lo hace pensando en el beneficio personal que obtendrá de esa “sociedad”, sin importarle el sentido colectivo del proyecto. El inculto está disociado de la comunidad a la que “desafortunadamente” pertenece y desprecia.
La cultura como incorporación-reproducción y apropiamiento de las experiencias de otros –en el grado en que eso ocurra– involucra a cada persona y a cada grupo con la colectividad, promueve el sentido de comunidad, de identidad colectiva integrada en la identidad individual, lo cual es la base verdadera de la responsabilidad social y de la acción ética. Pero el sentido de comunidad no puede surgir como pseudocultura mediante el adoctrinamiento o la coerción, su posibilidad se basa en la expansión y profundización de los afectos (compañerismo, estimación, amistad, amor) mediante la realización de actividades que permitan que unos incorporen lo más directamente posible las experiencias de otros: dialogar escuchando las historias, jugar y convivir, compartir proyectos exitosos. En el grado en que estos tres elementos forman parte de la vida individual y, por tanto, colectiva, la sensación de libertad cobra realidad. Es el sentido esencial de la frase célebre de José Martí: Ser cultos para ser libres.
La libertad de un individuo, de un grupo, de una organización, de un país, de la humanidad toda, se acrecienta conforme en cada caso se integran como propios las perspectivas y los sentimientos de los demás; conforme éstos se hacen una perspectiva y un sentimiento propio. Para ello resulta esencial la familiarización con las diversas historias, los diversos contextos. De esa manera, el libre deseo de un individuo tiende a identificarse con los anhelos y valores profundos de los colectivos en que se desenvuelve, es decir, en los que participa. Con esto se disminuye la funcionalidad de vigilantes y sanciones, al crecer la confianza entre los individuos y hacia las instituciones. Los individuos toman el poder (poder hacer).
Bibliografía
Bordieu, P. (1988) La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Taurus, Madrid.
Bruner, J. (1991). Actos de significado: más allá de la revolución cognitiva. Alianza, Madrid.
Fernández Christlieb, P. (2004). La sociedad mental. Anthropos, Barcelona.
Foucault, M. (1996). Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Siglo XXI, Madrid.
García Canclini, N. (1990). Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Grijalbo, México.
Gramsci, A. (1975). Los intelectuales y la organización de la cultura, Juan Pablos Editor. México.
Gramsci, A. (1987) Antología. Selección, traducción y notas de M. Sacristán. Siglo XXI, México.
Heidegger, M. (1927). El ser y el tiempo. Fondo de Cultura Económica, México, 1983.
Luria, A. (1979).El papel del lenguaje en el desarrollo de la conducta. Cartago, Buenos Aires.
Nietzsche, F. (1885). La genealogía de la moral. Alianza Editorial, México, 1997.
Piaget, J. e Inhelder, B. (1978). Psicología del niño. Morata, Madrid.
Piaget, J. (1979). La formación del símbolo en el niño. Fondo de Cultura Económica, México.
Vygotski, L. S. (1988). Pensamiento y lenguaje. Quinto sol, México.