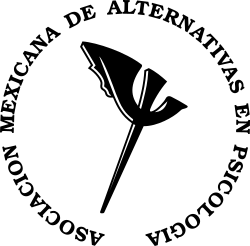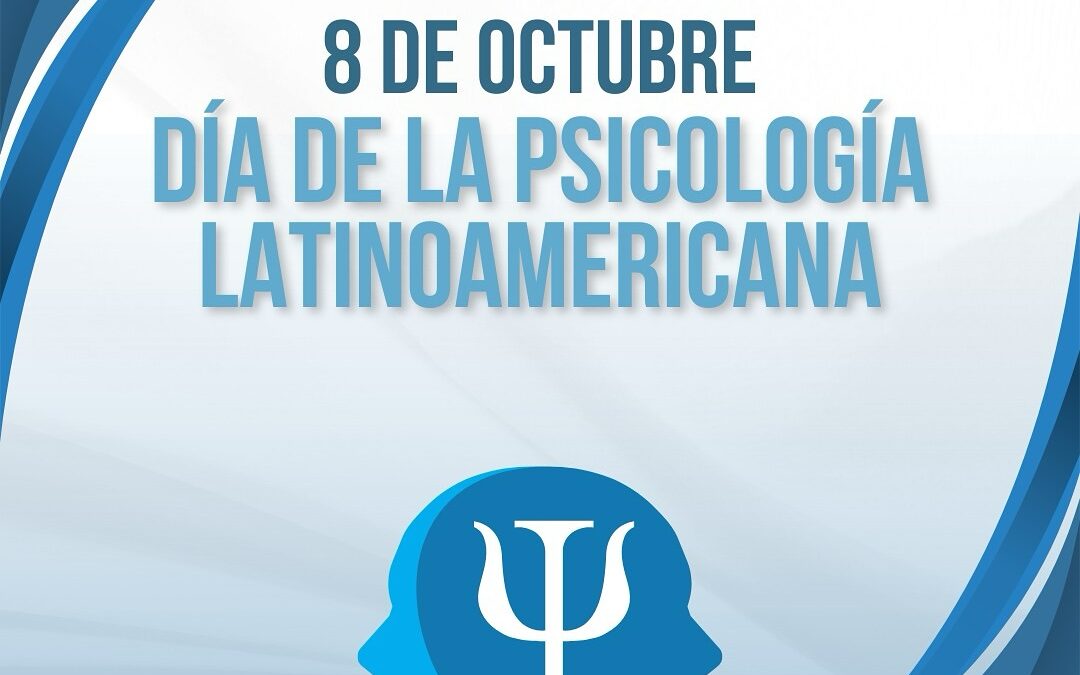
✨ 8 de octubre — Día de la Psicología Latinoamericana ✨
Hoy celebramos una psicología que nace de nuestra historia, cultura y realidades.
Una psicología que entiende a los pueblos latinoamericanos y trabaja por su bienestar desde la ciencia, la crítica y el compromiso social. ![]()
![]()
En AMAPSI reafirmamos nuestra misión de seguir construyendo alternativas psicológicas que transformen vidas y comunidades.