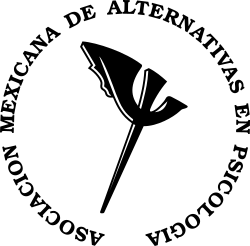Marco Eduardo Murueta
A la familia también se le conoce como “grupo primario” (Simon, Stierlin y Wynne, 1988), debido a que generalmente constituye el primer grupo al que pertenece una persona y, también, a que éste grupo se considera generalmente prioritario respecto a otros grupos en los que sus integrantes pueden participar. El grupo primario puede concebirse como el sistema básico de referencias afectivas que le permiten a una persona encontrar su propio significado personal, así como los significados de todo lo que le rodea y, por tanto, encontrarle un determinado sentido a su vida, a sus actividades cotidianas. Una persona que no tuviera un grupo primario sería equivalente a estar en una noche nublada navegando una barca en medio del océano, sin ningún faro o estrella que pueda orientar hacia dónde remar. Cualquier esfuerzo carecería de sentido. Por esa razón, de hecho, no puede vivirse sin un grupo primario, sin una familia (ya sea consanguínea o no). Si el grupo primario al que pertenece una persona pierde su estructura significativa, al disminuir la convivencia y la charla, equivale al aislamiento sensorial prolongado que se ha demostrado es altamente destructivo de la salud psicológica (Klein, 2007).

En la práctica de la psicoterapia es posible constatar reiteradamente la correlación entre el grado de padecimiento psicológico y la alteración de la situación familiar respectiva. Las personas que padecen psicosis (cuando no hay una causa orgánica de origen) suelen tener situaciones familiares muy diluidas, por lo que se requiere incorporarles a un grupo terapéutico que sirva como grupo primario provisional, base para la construcción o reconstrucción del grupo primario natural.
El énfasis en lo económico en el mundo contemporáneo está destruyendo progresivamente a los grupos primarios (las familias) y secundarios (los amigos) de más personas. Por eso es lógico que haya un crecimiento exponencial de problemáticas psicológicas: neurosis de diferentes niveles de profundidad, según el grado de destrucción familiar, o bien psicosis. Las neurosis y psicosis tienen como síntomas:
- La búsqueda compulsiva de sensaciones placenteras: comer, beber (incluso agua), fumar, consumir todo tipo de drogas, compras consumistas, sexualidad compulsiva, televisión excesiva, juegos arriesgados, “reventones” (fiestas con consumo intensivo de alcohol, tabaco y eventualmente otras drogas), etc., etc.
- Gusto por hacer sufrir a otros: culpar, burlarse, someter, obstruir, agredir, dañar, destruir, etc.
- Rigidez conceptual y afectiva: religiosidad extrema, dogmatismo, aferramiento a prejuicios, querer que los demás hagan lo que la persona considera conveniente, así como establecer vínculos de simbiosis o dependencia hacia una persona, aislándose de una convivencia social diversificada.
Los tres rasgos mencionados caracterizan cada vez más a la sociedad contemporánea e implican su decadencia progresiva. Constituyen la base de los abusos, la mutua desconfianza, la destructividad, el aislamiento y el ensimismamiento crecientes. Urge comprender claramente los fenómenos emocionales y su inherente vínculo con la vida familiar para aplicar medidas correctivas que –en algunas décadas– logren que los seres humanos puedan, por fin, vivir sanamente: con justicia, equidad, fraternidad y libertad esenciales.
Posicionamiento familiar
Al pedirles a estudiantes de licenciatura y posgrado en psicología que hagan el dibujo de “una familia”, con la mirada expresan su recelo al sentir que se les está aplicando el “test” proyectivo de Corman (1971), diseñado para niños menores de 7 años. Al explicarles que no se trata de eso, que no se harán interpretaciones sobre las características de su dibujo y que lo único que se requiere es extraer algunos datos estadísticos, aceptan hacer el dibujo. Se produce el siguiente resultado cuasi típico: 82% dibujan a un padre, una madre y uno o dos hijos. Solamente un 18% dibuja 3 o más hijos, mientras que menos de un 3% incluye a otros integrantes como abuelos, tíos o primos. Eso sí, el 27% integra a una mascota como parte de la familia, que suele ser un perro o, en menor número, un gato. El 21% de los dibujos tienen como figura inicial a la madre mientras que el 46% dibuja primero al padre y un 33% tiene como primera figura a alguno de los hijos. Más del 25% de los dibujos contienen a uno o varios hijos en medio de los padres, lo que significa que casi en el 75% de los dibujos la pareja de esposos-padres aparece junta. Es raro que no aparezcan ambos progenitores. También puede observarse que más de un 22% dibuja una casa o parte de ésta (ver cuadro 1).
|
Cuadro 1. Características del dibujo de una familia en estudiantes universitarios |
||||
|
6 o más personas |
|
8 |
11.94% |
|
|
5 personas |
|
|
4 |
5.97% |
|
4 personas |
|
|
37 |
55.22% |
|
3 personas |
|
|
18 |
26.87% |
|
2 o 1 personas |
|
|
0 |
0.00% |
|
Primero el padre |
|
31 |
46.27% |
|
|
Primero la madre |
|
14 |
20.90% |
|
|
Primero uno de los hijos |
|
22 |
32.84% |
|
|
Hijos en medio |
|
|
17 |
25.37% |
|
Ambos padres |
|
|
67 |
100% |
|
Casa |
|
|
15 |
22.39% |
|
Mascota |
|
|
18 |
26.87% |
|
Otros familiares no nucleares |
2 |
2.99% |
||
|
Amigos |
|
|
1 |
1.49% |
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
67 |
|
Ese es el posicionamiento (Trout, 1969/1986) o la representación social (Moscovici, 1985) de lo que es una familia: padres e hijos, más que “pareja e hijos” o “pareja sola” o “solamente hermanos”. En México, es común escuchar que tal o cual pareja de casados todavía no tienen “familia”, es decir, hijos. Existe la impresión de que falta alguien en una familia cuando no están las dos figuras “paternas”, si bien han existido muchas familias “uniparentales” desde siempre; en México más que en otros países desde la llegada de los europeos a fines del siglo XV y principios del siglo XVI. Actualmente, hay madres y padres “solteros” que pugnan porque a su familia se le considere “completa”, combatiendo el prejuicio del posicionamiento mencionado. Estudiosos de la familia contemporánea coinciden en señalar que las familias del siglo XXI tienen y tendrán estructuras cada vez más diversificadas que modificarán ese esquema ahora tradicional, sin que les sea fácil conceptualizar a “la familia” como entidad diversa. Al respecto, Arriagada (2002) reporta los datos de la encuesta 1998 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) respecto al tipo de familias que hay en México, con los siguientes datos:
|
Nuclear |
72.8% |
|
Extendida |
16.7% |
|
Unipersonal |
7.5% |
|
Hogar sin núcleo |
2.8% |
|
Compuesta |
0.2% |
|
Total |
100% |
Guerra López (2005) señala que entre las familias nucleares solamente el 13.5% son familias monoparentales, de las cuales el 87.4% (casi todas) son encabezadas por mujeres.
Lo anterior significa que en un 65% de las familias existen las dos figuras paternas en las familias nucleares, lo cual se incrementaría a más de 80% si agregamos las familias extendidas. A pesar del incremento progresivo de los divorcios que pasó de 3.2 por cada 100 matrimonios en 1970 a 12.3 en 2006, la gran mayoría de quienes se casan viven juntos por tiempo indefinido. Solamente, un 20% de quienes deciden vivir juntos lo hacen sin casarse legalmente (INEGI, 2009).
Estos datos contrastan significativamente con lo que ocurre en el país con la economía más poderosa del planeta y que ha sido el modelo a seguir para los gobiernos mexicanos y de otros países latinos, Estados Unidos, en el cual:
“… El cincuenta por ciento (50%) de las familias americanas corresponde hoy a segundas uniones.
“… El promedio de duración de un matrimonio actual es de siete (7) años, y uno de cada dos matrimonios termina en divorcio.
“… El setenta y cinco por ciento (75%) de las personas que se divorcian se vuelven a casar. Sin embargo, aproximadamente el sesenta y seis por ciento (66%) de las parejas de segunda unión, que tienen hijos del primer matrimonio, se separan.
“… Un cincuenta por ciento (50%) de los sesenta millones de niños menores de 13 años viven con uno solo de sus padres biológicos y su nueva pareja (…)
“… Dos de tres primeros matrimonios de parejas menores de treinta (30) años terminan en divorcio.
“… Un estudio realizado por la Universidad de Boston reporta que el setenta y cinco por ciento (75%) de las mujeres profesionales que contrajeron matrimonio con un hombre divorciado con hijos afirman: “si tuviera que tomar de nuevo la decisión, NO me casaría con un hombre que tuviera hijos” (Isaza, 2009).
En efecto, aún cuando la familia en México está sufriendo cambios importantes que tienden a su debilitamiento como núcleo primario, todavía está muy lejos del nivel de fragilidad que tienen los vínculos familiares en Estados Unidos y otros países industrializados, con lo cual también podrían explicarse muchos de los mayores padecimientos psicológicos de estos países, incluyendo a sus clases gobernantes y sus empresarios que, desafortunadamente, dominan el planeta.
Paradójicamente, uno de los mayores problemas familiares que se tienen hoy en México se deriva de la creciente tendencia a emigrar hacia los Estados Unidos en busca de ingresos económicos, especialmente de jóvenes del sexo masculino. Existen ya muchas poblaciones rurales y semirrurales en las que –salvo en las fiestas de fin de año– solamente conviven mujeres, niños y ancianos. No deja de ser sorprendente el arraigo afectivo de los emigrantes que, con sus remesas económicas enviadas desde Estados Unidos a sus familias en México, significan una de las principales fuentes de divisas del país, comparable a los ingresos por exportación de petróleo. México exporta fuerza de trabajo con un costo sensible para la estabilidad emocional de las familias y sus implicaciones para la crianza y el futuro del país.
¿La familia pequeña vive mejor?
“La familia pequeña vive mejor” fue un eslogan ampliamente posicionado en la población mexicana como efecto de la muy amplia difusión que tuvo entre los años 70 y 80 del siglo XX, junto a un icono de una pareja masculino-femenina adulta con un par de hijos también de ambos sexos; primero el padre luego la madre; primero el niño y luego la niña. Sobre esa base conceptual, las campañas de “planeación familiar” para difundir el uso de anticonceptivos han continuado de manera persistente: “tener pocos hijos para darles mucho”, es otra frase generalmente aceptada, bajo la idea malthusiana (cfr. Malthus, 1798/1970) de que la pobreza depende de la mucha cantidad de personas que “hay que alimentar”, sin que ocurra el crecimiento correspondiente de los medios de subsistencia. Paradójicamente, cada vez hay más crisis de sobreproducción debido a que existen más productos que los que el mercado puede distribuir, debido a que no existe demanda para ellos por el bajo nivel adquisitivo de la mayor parte de la población del planeta. En otras palabras, crecen más los “medios de subsistencia” que el poder adquisitivo para poderlos adquirir.
La familia ha reducido su tamaño promedio en los últimos 100 años de más de 7 integrantes (considerando 2 padres y 5 o más hijos) a principios del siglo XX, a alrededor de 4 integrantes en los inicios del siglo XXI. A nivel nacional, el promedio actual de hijos por mujer al final de su vida fértil es de 2.13. Sin embargo, la reducción en el número de hijos no es homogéneo, por lo que los estados de Guerrero, Chiapas y Aguascalientes presentan el mayor número de hijos en promedio por mujer (2.49, 2.45 y 2.34, respectivamente); en contraparte, el Distrito Federal tiene el menor promedio con 1.68 hijos por mujer (CONAPO, 2007). En las áreas rurales y a menor escolaridad de las madres es mayor el número de hijos, mientras que en la ciudad, a mayor escolaridad y trabajo asalariado de la madre disminuye el número de hijos promedio.
Las madres con mayor número de hijos han tenido que dedicar más tiempo cotidiano y más años a la crianza en comparación con aquellas que tienen pocos hijos. Sin embargo, no hay evidencia que la disminución del número de hijos correlacione con una vida más satisfactoria ni en el plano material ni en el plano emocional: existe demasiada pobreza en las familias y los requerimientos de proveer ingresos se concentran sobre pocas personas, mientras que cuando hay más hijos, conforme crecen, también contribuyen a incrementar los ingresos familiares. Cuando hay solamente un hijo no hay suficiente tiempo de sus padres para convivir con él y seguir el ritmo de sus intereses y de su energía infantil, por lo que requieren conectarlo con la televisión, juegos electrónicos y todo tipo de actividades que lo entretengan mientras ellos trabajan o incluso descansan. En los casos en que solamente hay dos hijos se requiere que estos sean muy afines para poder compartir actividades y constituir un soporte emocional mutuo, pues en caso de riñas, separaciones duraderas o la muerte de uno de los dos hermanos, no existen para el otro compensaciones emocionales sólidas que le permitan sentirse suficientemente seguro y motivado en diferentes situaciones de la vida.
Las familias pequeñas requieren también de casas pequeñas y viceversa. Muchas investigaciones han demostrado cómo el hacinamiento es motivo de tensiones y agresividad mutua (Vostam y Tischler, 2001). Junto con la relativa desatención de los padres, ensimismados en su trabajo y sus preocupaciones económicas, el encierro en los pequeños departamentos y la sobreestimulación electrónica contribuyen a que muchos niños sin alteraciones neurológicas estén siendo considerados como niños hiperactivos con Transtorno por Defícit de Atención (TDAH), difíciles de integrar a los requerimientos escolares (que siguen siendo muy tradicionales); además de ser estigmatizados, con el apoyo de neurólogos y psiquiatras se les aplican medicamentos para disminuir su hiperactividad, lo que afecta también sus posibilidades de aprendizaje y de interacción social.
La familia centrada en la economía
El artículo 123 de la Constitución Política redactada en 1917, vigente un siglo después, ha mantenido sin modificar uno de sus párrafos en el que se establece que
“Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.
La noción de “jefe de familia” supone un representante, responsable y autoridad dentro del seno familiar, así como también que él es quien provee el sustento económico del conjunto de integrantes de la familia. Es necesario recordar aquí que, en la época en que se redactó el texto original de la Constitución, las mujeres y los menores de 21 años no eran considerados como ciudadanos, sólo los varones mayores de esa edad. Casi la totalidad de las mujeres eran “amas de casa”, además de que los niveles de analfabetismo eran superiores a 80%, con una marcada acentuación en el sexo femenino. Cerca del 50% de las parejas tenían 5 o más hijos, sobre todo en los niveles socioeconómicos más pobres y particularmente en las áreas rurales en las que residía más del 70% de los poco más de 15 millones de habitantes.
De acuerdo al texto constitucional, los “salarios mínimos generales” debían ser “suficientes” para cubrir los requerimientos básicos de al menos 7 personas en promedio (considerando 5 menores de edad y 2 adultos), lo que a precios de 2009 significaría una cantidad de unos 28,000 pesos mensuales (aproximadamente 2,150 dólares estadounidenses), considerando un costo mínimo de sobrevivencia digna de cerca de 4,000 pesos por persona cada mes, es decir, alrededor de 10 dólares diarios para pagar alimentación, vestido, vivienda, transporte, educación y esparcimiento de cada integrante de la familia.
En contraparte, el “salario mínimo” acordado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para 2009 fue de apenas 54.80 pesos diarios (4.20 dólares) para una jornada de 8 horas de trabajo, que evidentemente son insuficientes incluso para la alimentación decorosa de una persona; sin considerar el gasto en vestido, vivienda, transporte, educación y esparcimiento. Con ello se comete una clara violación del texto constitucional, realizada con cinismo y habitualidad por el Estado mexicano, sin que ningún jurista o analista político se ocupe con insistencia del asunto. A veces se defienden en los corrillos diciendo que el actual “salario mínimo” es sólo indicativo, para controlar la inflación, y que nadie gana esa ínfima cantidad pues no podría sobrevivir, pues incluso quienes hacen los trabajos más básicos obtienen mayores ingresos reales. El texto constitucional es –para ellos– una pieza de museo, un deseo, una aspiración, no una ley que debieran cumplir; si la ley constitucional no es respetada en uno de sus artículos más importantes, mucho menos habrá acatamiento de otras leyes secundarias. Sin duda, los ingresos reales del 74% de la “Población Económicamente Activa” es menor a los 6,000 pesos mensuales (460 dólares), con lo cual apenas si pueden sobrevivir individualmente haciendo malabarismos presupuestarios, bajo una presión económica continua y desgastante, que es causa de múltiples neurosis de pareja, familiares y personales, agudizadas por la rutina, el hacinamiento, las aglomeraciones urbanas y el sinsentido con el que viven sus actividades laborales: la pobreza económica afecta de manera esencial la vida familiar de por lo menos 80 millones de mexicanos.
Sin embargo, el ingreso per cápita de México en 2006 fue de 8000 dólares anuales, es decir, 104,000 pesos al año; más de 8,500 pesos mensuales por cada uno de los 107 millones de habitantes. Si esa cantidad se divide entre quienes tienen un trabajo formal o informal, unos 45.5 millones de personas en 2009, cada uno obtendría un ingreso mensual aproximado de 20,000 pesos (1500 dólares), 50 dólares o 650 pesos diarios; un verdadero sueño para más del 95% de los mexicanos que trabajan. Obviamente, además de la falta de opciones laborales y el abandono de los procesos educativos, el problema es la concentración de la riqueza en muy pocas manos, lo cual se ha acentuado más en la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI.
Considerando las ofertas salariales y las grandes dificultades que existen para un negocio propio (una empresa familiar, una cooperativa), en la actualidad, cuando dos personas deciden iniciar una vida compartida, formar una nueva familia, en la gran mayoría de los casos parten del hecho de que ambos contribuirán para generar ingresos económicos y participarán en las responsabilidades del trabajo doméstico y la crianza. Piensan en tener muy pocos hijos o ninguno, debido a las limitaciones económicas. Sin embargo, cuando hay hijos, la responsabilidad de la crianza sigue estando en mucha mayor proporción a cargo de la madre que del padre; y esto se complica aún más si por alguna de múltiples causas se separan.
La mujer cambia su rol
Como en casi todo el mundo occidental, el desarrollo tecnológico-industrial provocó la decadencia económica del modo de vida rural tradicional. En México, literalmente el campo fue abandonado, primero por las políticas económicas de los gobiernos a partir de 1940 y luego, progresivamente, por los habitantes. En 1910 más del 70% de la población vivía en comunidades rurales menores de 2500 habitantes; un siglo más tarde la mitad de la población vive en ciudades de más de 100,000 habitantes, mientras que menos de la cuarta parte (23.5%) viven en poblaciones menores a 2500 habitantes. Solamente el 3.3% de los trabajadores se dedican a actividades rurales como agricultura, ganadería, caza y pesca.
Durante el siglo XX, con la inclusión mayoritaria de empresas transnacionales provenientes principalmente de Estados Unidos, así como de algunos otros países europeos y ‑más recientemente- asiáticos, el relativo desarrollo industrial mexicano generó al mismo tiempo 1) la emigración del campo a la ciudad y luego a Estados Unidos; 2) la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado fuera de la casa, y 3) el crecimiento de la escolaridad necesaria para encontrar una opción laboral. Como en todo el mundo, al tener ingresos propios con los cuales contribuir al gasto familiar, las mujeres mexicanas han logrado una progresiva independencia respecto al sexo masculino, tolerando en menor medida el maltrato y la violencia doméstica que había sido tradicional cuando ellas se dedicaban solamente “al hogar”. Desafortunadamente, a pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, en el siglo XXI todavía se siguen dando muchos relatos de brutalidad masculina sobre ellas, si bien es cierto que también hay ya muchos casos inversos: hombres maltratados por mujeres dominantes. La violencia sexual hacia las mujeres, desde el hostigamiento hasta las violaciones, todavía representa cifras muy elevadas (más de 13000 violaciones sexuales denunciadas cada año en México, a lo que habría que sumar un elevado número de las no denunciadas).
Ha sido motivo de orgullo para las mujeres poder competir y triunfar con cada vez más frecuencia sobre el sexo masculino en tareas que antes se consideraban exclusivas de los varones. La escolaridad femenina promedio se ha incrementado a pasos acelerados, al grado de que en las universidades su porcentaje rebasa al del sexo masculino, y cada vez tienen más liderazgo en las instituciones y empresas donde trabajan. A base de esfuerzos “sobrehumanos”, que por una parte las desgastan física y emocionalmente de manera acentuada y, por otra, las van haciendo cada vez más fuertes, las mujeres se han sobrepuesto a sus molestias mensuales y a los importantes cambios hormonales en la madurez, a los efectos nocivos de los anticonceptivos hormonales e intrauterinos, al tiempo y los esfuerzos que les exigen los embarazos, los partos y la crianza; así como a sus dobles o triples jornadas y a las muchas veces absurdas exigencias de sus padres y/o de sus parejas, para poder competir –con esas desventajas– en terrenos tradicionalmente dominados por los hombres. En contraparte, las labores que las mujeres habían desempeñado durante miles de años como parte de su rol familiar tradicional, el trabajo doméstico y la crianza, no han recibido la recíproca atención por parte del sexo masculino ni por las políticas gubernamentales, lo que explica la doble y triple jornada femenina, con el desgaste físico y emocional antes mencionado.
La evolución que han tenido las mujeres durante los últimos cien años no ha tenido correspondencia en la evolución de los varones. El enfoque de la vida machista que todavía prevalece en muchos hombres choca con la personalidad independiente y crítica que han ido desarrollando las mujeres. En esto reside una parte significativa de los desencuentros en noviazgos y –sobre todo– en los matrimonios, así como propicia que mujeres destacadas por su inteligencia, sus capacidades y su liderazgo social tengan dificultad para encontrar una pareja con la cual se sientan comprendidas o afines de manera duradera. Una proporción significativa de hombres buscan y encuentran mujeres más tradicionales o sumisas que les permitan seguir ejerciendo el rol al que están acostumbrados y en el cual se sienten más seguros; explícitamente reconocen sentir temor ante mujeres inteligentes y preparadas académicamente. Debido a la necesidad femenina de sentirse protegidas, causada históricamente por su compromiso con la crianza, generalmente quisieran tener como pareja a un hombre seguro de sí mismo, al que admiren por su manera de desenvolverse en el mundo y ante situaciones difíciles.
Mujeres que son exitosas en su profesión o desarrollo laboral se sienten inconformes de tener a su lado a hombres dóciles, que les implica asumir ellas el liderazgo de la relación. Algunas de estas mujeres se desesperan por no tener una pareja aceptable al aproximarse a, o rebasar, los 40 años y, con frecuencia, se mantienen solteras después de varios intentos fallidos. Las que son un poco más tradicionales mantienen matrimonios, muchas veces insatisfactorios pero duraderos, porque aceptan y se acoplan con el tradicional liderazgo e inestabilidad emocional de sus parejas. Esto también es posible debido a la proporción mayor de homosexualidad masculina en comparación con la femenina, permitiendo que casi todos los varones encuentren pareja y no así todas las mujeres. Así, ellos no tienen que modificar mucho su rol para encontrar con quien formar una familia, como tendrían que hacerlo si no hubiera disponibles mujeres suficientes para elegir (o ser elegido por) aquella(s) con la que su rol tradicional se acopla más.
Productividad, competitividad y vida familiar
El capitalismo convertido en globalización exige a hombres y mujeres cada vez más competitividad y más productividad; más preparación escolar y tecnológica bajo la ideología de la “sociedad del conocimiento”. Quedarse rezagado es lo peor que le puede ocurrir a un país, a una comunidad, a una familia, a una persona. Cada vez hay más leyes, criterios, programas, retos, cambios de nombres, nuevas versiones de todo; más aparatos que hay que aprender a manejar, cuidados higiénicos y ecológicos, dietas, riesgos en la calle, reorganizaciones del tránsito, tensiones laborales, problemas en las escuelas de los hijos, modernizaciones, rediseños de las instituciones, obsolescencia de máquinas, personas e instituciones que hasta hace poco se consideraban funcionales; sensacionalismos en los noticieros que no dejan de magnificar buscando todos los ángulos posibles de desastres, violencias y conflictos; la publicidad y la propaganda hayan todos los recovecos para tironear las emociones con fines lucrativos; la competitividad se hace cada vez presente y más intensa en todas partes: entre transportistas, automovilistas, vecinos, compañeros, amigos, hermanos y forma parte de la relación de pareja: a ver quién puede más. Todo se vale con tal de ganar o, más bien, de “no perder”.
Todo se centra en la economía: países, gobiernos, familias y personas están concentrados en ganar más pero –al final– esto se traduce en una lucha desesperada por no ganar menos. Un crédito tras otro con la creciente presión de los intereses; empréstitos que se renuevan y se amplían progresivamente, sin llegar a esa paz largamente anhelada. Mucha gente trabaja para pagar lo ya consumido y sobrevivir con lo que habrá de pagarse en el futuro; por si acaso, también ahora se paga a crédito un seguro que garantice el pago de todo después de la muerte.
El resultado: gastritis, colitis, obesidad, diabetes, hipertensión, infartos, cáncer, depresión, irritabilidad, desconfianza generalizada progresiva, tedio, vacío emocional, aislamiento, ensimismamiento; grafittis que exigen miradas; extravagancia, gusto por lo estrambótico y lo monstruoso; tatuajes y autoheridas para llamar la atención, afianzar y hacer durar las escasas vivencias significativas; sexualidad compensatoria, consumismo, drogadicción, narcotráfico, violencia, terrorismo; pánicos como oleadas recurrentes y más crisis diversas y concurrentes, que no dejan de motivar gestos reflexivos en los que se recuerdan preciados valores ahora desaparecidos. Conflictos de pareja, familiares o entre amigos que, a veces, dentro de todo lo anterior, son también un recurso de comunicación genuina, de encuentro y vivencias emocionales que revivifican de manera bizarra, como una defensa fisiológica para romper prolongadas monotonías, discursos repetidos y rutinas que conducen al abismo de la nada.
La preocupación por la economía, la concentración en el trabajo y en las deudas, disminuye la atención a los vínculos afectivos. Los hijos son desatendidos, encargados a una institución donde frecuentemente son maltratados, a una vecina o a un familiar que tiene sus propias preocupaciones, o se mantienen entretenidos en programaciones televisivas de mala calidad, juegos electrónicos generalmente violentos y chats donde tienen un contacto indirecto con “amigos”. Una demanda y oferta política muy actual es que haya más escuelas de “tiempo completo”, en las que los niños puedan estar seguros y tener “aprendizajes adicionales”, para evitar que se queden a la deriva varias horas durante la tarde sin que los padres puedan supervisarlos y atenderlos, debido a su horario de trabajo y el tiempo que invierten en el transporte desde su centro laboral. Las instituciones educativas están tratando de dar respuesta a esa necesidad familiar, sin tener la convicción de que en las escuelas de tiempo completo pueden lograrse aprendizajes importantes que sean significativamente mejores a los que se logran en escuelas de “medio tiempo”. Lo esencial de crear más escuelas de tiempo completo es permitir que los padres sigan trabajando y compitiendo en sus empresas, con menos preocupación y culpa por el abandono de sus hijos. Muchos niños entran a “escuelas de tiempo completo” a los 45 días de edad.
Cada vez hay menos espacio para el esparcimiento, la convivencia, la charla; en las grandes ciudades es difícil que la familia comparta incluso la comida en días laborables; padres e hijos esperan con ansiedad la tarde de los viernes para “reventarse” en alguna fiesta o evento social. Los sábados se ocupan de pendientes y compras que no pueden atender durante la semana, dejando el domingo para descansar, relajarse un poco, visitar a las familias de origen o dar rienda suelta a dramas emocionales. Debido al cansancio y a las limitaciones económicas, son pocos los que aprovechan el domingo para promover la convivencia activa.
Dadas las tensiones y los vacíos emocionales que sufren padres e hijos, sus interacciones se van llenando de regaños, reclamaciones, culpas, chantajes y abusos mutuos. Conforme esto inunda la vida de las familias en una comunidad se traduce en el crecimiento de abusos y violencia social. La disminución de la afectividad en la familia produce la falta de sensibilidad hacia el sufrimiento de los demás e incluso éste se ve como motivo de goce morboso. La frustración personal genera recelos y envidias ante el bienestar ajeno. En las ciudades abundan personas ensimismadas y ermitaños virtuales, con pocas aspiraciones, desconfiados de todo y de todos, que buscan
sensaciones novedosas, cada vez más estrambóticas, que les produzcan alguna sensación de vida.
Vínculo materno, pareja y competitividad
En contraste con lo anterior, dos festividades anuales entre las más importantes en México son el día de las madres, el 10 de mayo, y el día de la Virgen de Guadalupe, “madre de todos los mexicanos”, el 12 de diciembre. La primera de estas festividades hace participar de algún modo casi al 100% de la población, mientras que la segunda está muy arraigada en los católicos que son más del 80%. El símbolo de la maternidad es muy fuerte, como una herencia de su significado en los pueblos prehispánicos que se combina con el efecto de la invasión española que inició el mestizaje en el siglo XVI, el cual significó que la madre indígena fuera el referente esencial de los mestizos hijos de varones españoles, que –por su propio papel de ambiciosos aventureros– estaban ausentes del núcleo familiar (Paz, 1950).
Si en la historia mundial, las madres han estado dispuestas al sacrificio personal prolongado a favor de su crianza, en México esto se ha visto acentuado por su proceso histórico (Ramírez, 1961). El recíproco vínculo madre-hijo ha marcado de manera esencial la historia y el sentido de vida de mujeres y hombres mexicanos, manteniéndose hasta el siglo XXI, a pesar del desgaste que para ello ha significado el “progreso” tecnológico y la ciudad en los términos descritos en párrafos anteriores. Esto también contribuye a explicar las dobles y triples jornadas femeninas. Además de la culpa por el abandono de la crianza que a muchas mexicanas les implica dedicar ocho o más horas a trabajar y/o estudiar, en medio de sus presiones económicas y laborales, es muy frecuente que la cultura maternal les haga sacrificar su descanso, su sueño, su esparcimiento social, para llegar a ocuparse de las tareas escolares, los requerimientos cotidianos (aseo de la casa, alimentación, aseo de los niños, vestido), de las enfermedades, de los conflictos entre hermanos y otras necesidades emocionales de sus hijos. Por si fuera poco, tienen la presión social que les obliga a maquillarse, saber de modas, hacer dietas y ejercicios para mantenerse bellas y competitivas para atraer las miradas masculinas, así como defenderse o compensar las envidias femeninas.
No es nada raro que estas mujeres caigan en desesperación, irritabilidad, explosividad, depresión larvada y, cada vez más, en depresión manifiesta. ¿Cómo atender todavía la relación de pareja? El compromiso con los hijos es primero; quisieran que fuera igual de importante para el padre, pero generalmente no es así. El escaso tiempo para la convivencia familiar que tiene la madre de familia generalmente lo absorben los hijos; en ese contexto, los requerimientos al esposo se vuelven excesivos, se le reprocha su falta de compromiso, se le asume como proveedor y protector, incluso a través de chantajes emocionales, pero se descuida el vínculo emocional de la pareja: hay demasiada rutina, demasiado cansancio cotidiano. Por eso cada vez más mujeres posponen el momento de tener hijos o bien no desean tenerlos. Cada embarazo, cada parto y los cuidados que requieren los niños sobre todo durante el primer año de vida, limitan sus posibilidades competitivas o de desarrollo laboral y económico. Una proporción significativa de mujeres se encuentra en el dilema entre ejercer la maternidad, considerando la ternura y el prestigio social que todavía la envuelven, o bien no tener hijos o tenerlos después de los 30 años, con implicaciones biológicas y generacionales.
Cuando hay hijos, el mayor involucramiento emocional de la mujer como madre y la rutina entre trabajo y atención a los hijos, genera un vacío emocional del sexo masculino dentro de la vida familiar, dado que él suele participar menos de la crianza, por lo cual encuentra charlas más interesantes y fuertes atractivos fuera de casa; el alejamiento y la indolencia del varón producen un efecto similar también en las mujeres, si bien la moralidad tradicional y algunas limitaciones operativas derivadas de esto, en parte todavía inhiben que ellas igualen el porcentaje de infidelidad de sus maridos. Es difícil encontrar estudios serios sobre el tema, pero existen estimaciones de que el porcentaje actual de infidelidad masculina en México es superior al 60%, mientras que las mujeres alcanzan cerca de un 40%, cifra que se considera inferior a la de países como España, Argentina y Estados Unidos (www.cienciapopular.com/biología). Lo que sí es evidente en la práctica clínica es que el fenómeno de la infidelidad es el detonador de muchas de las separaciones o divorcios, o bien es causa de desconfianzas duraderas, inseguridad, inhibiciones y sufrimientos prolongados en quienes las descubren.
Los niños padecen emocionalmente las tensiones de y entre sus padres. Muchos jóvenes que provienen de dramas familiares no desean ya tener una pareja estable para evitar que les suceda algo parecido. Madres y padres desgastados por el cúmulo de estrés laboral, citadino, económico y por sus conflictos emocionales, en los disminuidos espacios físicos y temporales, generalmente brindan una tensa atención a los menores a través de continuos regaños, reclamos, insultos y castigos cada vez más crueles, afectando progresivamente su entereza, trasladando a ellos su neurosis, acumulando pólvora emocional que estallará sin duda entre los 11 y los 13 años, cuando la violencia familiar y/o el abandono no haya logrado destruirlos a tal grado que solamente encuentren un poco de consuelo entre las drogas, la delincuencia o el aislamiento social.
Afectividad familiar y afectividad social
Así como es necesario que hombres y mujeres tengan tiempo y orientación para la crianza, también lo es que los matrimonios, las parejas, requieren de tiempo específico para cultivar su relación. Con base en la práctica clínica de muchos años y el análisis minucioso de los procesos emocionales y afectivos, es posible estimar que se requiere al menos un bloque de tres horas cada dos semanas de realizar actividades como las que suelen ocurrir durante el noviazgo (charlar, pasear, salir a tomar café, ir al cine, acariciarse, explorar nuevas diversiones) para que una relación de pareja pueda mantenerse positiva. Cuando el tiempo promedio de “noviazgo” sea menor a ese criterio, la relación de pareja irá en declive de manera tan inclinada como sea la falta de convivencia placentera. Algo similar ocurre con los hijos. Se requieren espacios para convivencia diádica (uno a uno) que propician la intimidad necesaria para expresar, escuchar y compartir emociones, tanto como momentos de convivencia agradable de toda la familia.
Cuando explico lo anterior a las personas casadas que acuden a consulta psicológica por diversos motivos, a muchas se les antoja difícil tener esos espacios y es frecuente que no logren hacerlo a pesar de estar convencidas de su importancia para la salud psicológica familiar y personal. El problema suele rebasar las posibilidades reales de hombres y mujeres presionados por la dinámica de la sociedad contemporánea que hemos descrito antes. Los psicoterapeutas contribuimos a buscar o diseñar resquicios para disminuir los efectos negativos y nos esforzamos en construir posibilidades positivas. Sin embargo, cada vez es más claro que se requieren políticas públicas que valoren claramente la salud psicológica de niños y adultos, estableciendo, por ejemplo, la obligación de empresas e instituciones para dar dos horas diarias pagadas, al menos a uno de los dos padres, para que atienda a sus hijos menores de 15 años. De la misma manera, las legislaciones y los gobiernos debieran propiciar que las parejas tengan tiempos y espacios para recrearse adecuadamente, pues de la calidad de estas relaciones depende en mucho la calidad de la crianza y el bienestar psicológico de toda la sociedad. Usando los medios masivos de comunicación, es importante brindar información, orientación y apoyo sistemático a las parejas-padres de familia para desarrollar los afectos, la organización y la salud familiar. Debiera haber una escuela para padres-parejas en cada escuela de educación básica, considerándola como parte esencial, indispensable, de la formación escolar de los niños.
Experimentos clásicos en psicología del trabajo (Mayo, 1933; Ballantyne, 2000) han demostrado que la relajación, el adecuado descanso y, sobre todo, la convivencia social, contribuyen a una mayor motivación laboral y, por tanto, propician una mayor productividad, un mayor aprovechamiento racional y efectivo de los recursos; se disminuyen los accidentes, las tensiones laborales y las enfermedades que afectan la asistencia a trabajar.
La destrucción de la afectividad familiar y, en consecuencia, de la salud psicológica de adultos y niños, debido al énfasis en la productividad y la competitividad económicas, así como la indiferencia progresiva hacia la cultura, que caracterizan a la mayoría de los gobernantes mexicanos de esta época, constituye la base de problemas muy graves que ahora se están viviendo: narcotráfico creciente de manera exponencial, corrupción y descomposición políticas crecientes, ejecuciones multitudinarias, enfrentamientos a balazos incluso en las avenidas más céntricas de ciudades importantes, secuestros, extorsiones telefónicas y por internet, problemas de salud derivados de la tensión nerviosa y el clima de incertidumbre y, por ello –de manera paradójica– declive en los índices de productividad, devaluación y crecimiento negativo del producto interno bruto.
El gobierno federal ha incrementado el gasto en instrumentos represivos: cárceles de alta seguridad, mayor número de policías especializados, incrementos salariales a los militares y policías muy por encima de los aumentos a los demás trabajadores, dotación de armamentos y pertrechos, gastos logísticos, etc. Y cada vez el problema es mayor. No hay la conciencia de que sería mucho más barato y efectivo atender los requerimientos de los niños y adultos en el seno de la vida familiar, propiciar su esparcimiento y el desarrollo de la cultura. Promoviendo los afectos en la pareja y entre padres e hijos se genera la sensibilidad hacia los demás, la confianza en los amigos, el sentido ético, el compromiso social.
En el siglo XXI la psicología debiera tener un papel primordial, si la capacidad científica y profesional de los psicólogos puede ofrecer propuestas eficaces que, además de estar al alcance de cada vez más personas, influyan sobre los medios de comunicación y las políticas públicas. Es necesario ir más allá de la sociedad tecnológica, de la “sociedad del conocimiento”, de la “sociedad de la información”, para construir la “sociedad del afecto” (Murueta, 2007), en la cual la salud psicológica de la familia y de cada persona serán la base y el objetivo.
A pesar del deterioro que está sufriendo la vida familiar, los grupos primarios, y sus consecuentes impactos en la vida de la sociedad, en México y en otros países latinos de América y Europa es donde existen las mayores reservas de afectividad familiar del planeta, que se enfatizan en los países con antecedentes de importantes culturas “indígenas”; en las cuales, la afectividad, la relación amorosa de la pareja y la relación madre-hijos, padre-hijos, tenía un significado profundo relacionado con una cosmovisión integral. Es necesario abrevar y profundizar en esas históricas culturas familiares para proyectarlas con un sentido actualizado hacia el conjunto de la humanidad en este siglo XXI.
Bibliografía
Arriagada, I. (2002). “Cambio y desigualdades en las familias latinoamericanas”. Revista de la CEPAL No. 77, agosto 2002. Pp. 143–161. Santiago de Chile
Ballantyne, P. F. (2000). Hawthorne Research. Reader’s Guide to the Social Sciences. Fitzroy Dearborn, Londres.
CONAPO (2007). Comunicado de prensa 15/07. Jueves 10 de mayo de 2007, México.
Corman, Louis. (1971). El test del dibujo de la familia. Editorial Kapelusz. Buenos Aires.
Guerra López, R. (2005). La familia y su futuro en México. Foro “México más allá del 2006”. Fundación Rafael Preciado Hernández A. C. México.
Jodelet, D. (1986). “La representación social: fenómenos, concepto y teoría. En: Moscovici, S. (1986). Psicología Social II. Paidós, Barcelona.
INEGI (2009). Instituto Nacional de Estaística y Geografía. www.inegi.org.mx
Isaza, G. M. (2009) “Las alarmantes estadísticas del divorcio”. En: nosdivorciamos.com. www.nosdivorciamos.com.
Klein, N. (2007). La doctrina del shock. Paidós, Barcelona
Kuhn, T. (1962). La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica, México.
Mayo, E. (1933). The Human Problems of an Industrial Civilization. Macmillan, New York.
Malthus, T. R. (1798/1970). Primer ensayo sobre la población. Alianza, Madrid.
Moscovici, S. (1985). Psicología social I: influencia y cambio de actitudes. Cognición y desarrollo humano. Paidós, Barcelona.
Murueta, M. E. (2007). “De la ‘sociedad del conocimiento’ a la ‘sociedad del afecto’ en la Teoría de la praxis”. En: M. Córdova y J. C. Rosales. Psicología social, perspectivas y aportaciones para un mundo posible. Amapsi, México.
Paz, O. (1950). El laberinto de la soledad. Cuadernos Americanos, México. Segunda edición, Fondo de Cultura Económica, 1959.
Ramírez, S. (1994). El mexicano, psicologia de sus motivaciones. Grijalbo, México.
Simon, F. B., Stierlin, H. y Wynne, L. C. (1988). Vocabulario de Terapia Familiar. Gedisa, Buenos Aires.
Trout, J. (1986). Posicionamiento. McGraw Hill, México.
Vostams, P. y Tischler, V. (2001). “Mental health problems and social support among homeless mothers and children victims of domestic and community violence”. Journal of Society of Psychiatry 47(4), pp. 30–40.